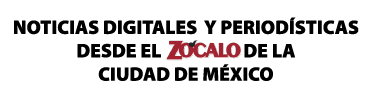Rodrigo Aviña Estévez*
Existen películas que requieren más de un visionado no sólo porque se trate de una trama enrevesada o contenga imágenes difíciles de comprender, sino porque cada plano parece contener una pregunta distinta o incluso una herida latente.
Images of the World and the Inscription of War/Las imágenes del mundo y la inscripción de guerra (Bilder der Welt und Inschrift des Krieges, 1988), es una obra pilar del cineasta y teórico alemán Harun Farocki que a más de tres décadas después de su realización, sigue funcionando como un enorme sismo en el terreno de las imágenes.
Lejos de cualquier afán ilustrativo o didáctico, este documental de ensayo fílmico no basta con interrogar únicamente aquello que vemos, sino -sobre todo- aquello que no vemos cuando creemos ver, o incluso aquello que se observa a través de máquinas o lentes que observan por nosotros. En un mundo que su larga historia ha saturado de millones de imágenes, el largometraje surge como un dispositivo de resistencia, una meditación ética y política sobre los mecanismos que regulan el campo de lo visible y que, en búsqueda de ilustración y conocimiento, pueden en ocasiones ocultar más de lo que en verdad revelan.
El punto de partida es en sí perturbador: en 1944, aviones de reconocimiento estadounidenses sobrevolaron la región de Auschwitz para fotografiar la fábrica de Buna, un objetivo industrial nazi. En esas mismas imágenes, inadvertidas por décadas y en apariencia nimias, se encontraba también el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau; sus prisioneros en fila, sus barracas, su infraestructura de exterminio.
La foto existía, sin embargo, nadie supo verla; o peor aún: nadie quiso verla. Esa ceguera, estructural más que accidental, se convierte para Farocki en el núcleo de una crítica radical. Y es que ¿cuántas veces las imágenes contienen verdades insoportables que nuestros sistemas de lectura (tecnológicos, ideológicos o cognitivos) nos impiden reconocer?
Lo curioso es que lejos de reconstruir cronológicamente los hechos, Farocki opta por un montaje discontinuo, fragmentario, que pone en diálogo imágenes documentales, grabados, fotografías aéreas, ilustraciones técnicas y una narración en voz en off seca y meditativa, casi espectral. La forma de la película resulta tan importante como su contenido; no se presenta como una denuncia directa del Holocausto ni como un panfleto político, sino como una máquina de pensamiento cinematográfico que se rehúsa a tomar la imagen como prueba definitiva.
En su lugar, la trata como huella, como inscripción y como signo por descifrar. De alguna forma, aquí las imágenes no están para ser consumidas sino para ser leídas; y esa lectura, advierte el propio Farocki, debe realizarse dos veces: la primera para aprender a mirar y la segunda para interpretar. Una de las decisiones del documental que detona el diálogo con los medios de comunicación, es su papel como mediadores que -a su vez- distorsionan la realidad. La radio, la fotografía, el cine, incluso el maquillaje de un rostro femenino visto en primer plano, se convierten en símbolos de una mirada construida, domesticada, producida para distraer y controlar.
La imagen mediática, en este sentido, no es neutra, es un instrumento de poder; es la cara amable de la guerra. De esta manera, Images of the World and the Inscription of War se inscribe con nitidez en el pensamiento foucaultiano en el que lo visible no es lo evidente, sino lo normado y que encuentra su propio código en el mundo, aquello que puede ser mostrado sin alterar el orden de las cosas.
La acepción de “ilustración” (Aufklärung, en alemán), repetida obsesivamente a lo largo de la cinta, no se trata sólo de época histórica o proyecto filosófico, sino como régimen de visión. Farocki desmonta su significado progresivamente: de las primeras investigaciones sobre el movimiento del agua y la luz, hasta la fotometría como técnica de cálculo para evitar riesgos humanos en operaciones militares.
La ilustración, dice la película, es también una forma de sustituir el cuerpo por la imagen, la experiencia por la medición, el acontecimiento por los datos que registran y que no se presencian físicamente: mirar a través de imágenes que no son nuestros ojos y que, sin embargo, sustituyen la realidad, o una que llamamos verdad. En la modernidad, ver es una operación sin afecto; y es precisamente esa forma de desapego, esa manera de mirar científica, la que permite que se fotografíen los campos de exterminio sin ver el exterminio.
A lo largo de su meticuloso montaje, Farocki introduce metáforas visuales que remiten constantemente a una idea: las imágenes no son suficientes. Las fotos de Auschwitz, las imágenes de mujeres árabes colonizadas y retratadas por soldados franceses, los simuladores de vuelo utilizados en entrenamientos militares, los ojos maquillados que ocultan su mirada detrás de una máscara de consumo; todo aparece para cuestionar el acto mismo de mirar. No existe una denuncia fácil, al contrario hay una invitación al espectador a desarmar la imagen y a desconfiar de sus promesas, a leer no la imagen en sí, sino a mirarla con ojos que sí observan.
Es como si cada plano advirtiera que la historia no siempre está donde la cámara ha apuntado. En este sentido, Images of the World and the Inscription of War es también una película sobre el archivo; pero no como almacenamiento de verdades fijas, sino como campo de batalla donde se disputan las memorias.
Lo que está guardado no necesariamente está preservado, y lo que está visible no necesariamente es legible. Farocki propone un modelo de montaje que exige del espectador una atención activa, casi detectivesca, a mirar su mirada. Es un cine que no puede verse sin ser pensado, y que no puede pensarse sin ser puesto en crisis.
Es para quienes se atreven a mirar de nuevo, a interrogar la imagen como campo de fuerza, a descubrir que en cada fotografía hay algo que no quiere ser dicho. Y que sólo una mirada crítica, verdaderamente ilustrada, en el sentido más subversivo del término, puede comenzar a nombrar.
Images of the World and the Inscription of War no ofrece consuelo; su propuesta radical no reside en mostrar lo que se oculta, sino en hacer visible el acto de ocultamiento. Y en ese movimiento, nos recuerda que ver no es un derecho ni un privilegio, sino una responsabilidad. Que a veces la ceguera es estructural, pero que siempre hay margen para mirar de nuevo y para leer una vez más. Existe en la película una imagen en particular que condensa toda esta tensión entre observar, saber y recordar. Se trata de la fotografía de una mujer judía que gira la cabeza justo en el momento en que es captada por una cámara nazi. Es un instante mínimo, apenas perceptible pero devastador.
Ella, quien probablemente será asesinada poco después, ha sido registrada, conservada, inscrita por el mismo sistema que está a punto de destruirla. La paradoja es tan brutal como reveladora: aquel que la aniquila, también la ha inmortalizado. Su cuerpo desaparecerá, pero su mirada, ese gesto de girar el rostro hacia el lente que la vigila, perdurará más allá del exterminio. En ocasiones una imagen no significa el testigo mudo que puede salvar o proteger, pero impide que su desaparición sea total. Mirar no es un acto pasivo.
*Abogado y crítico de cine