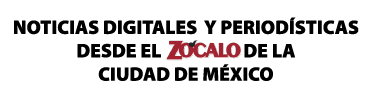José Luis Camacho
El 26 de febrero de 1970, el temible Juez Primero de Distrito en materia Penal, Eduardo Ferrer MacGregor, dictó el auto de formal prisión al periodista Mario Menéndez Rodríguez por los delitos de conspiración, asociación delictuosa, fabricar bombas, daño en propiedad ajena y lesiones en grado de tentativa. Días antes, la tarde del jueves 12 de febrero, Menéndez Rodríguez fue secuestrado por un numeroso grupo de agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) junto con dos trabajadores de la revista Por qué? que lo acompañaban.
Ferrer MacGregor era el juez encargado de juzgar y encarcelar colectivamente a estudiantes, profesores, intelectuales y artistas detenidos durante el movimiento estudiantil de 1968. Llenó las celdas de Lecumberri.
El abogado José Rojo Coronado, defensor del director de la revista Por qué?, se inconformó con la decisión del Juez Ferrer MacGregor y apeló. Días más tarde tuvo que pedir asilo a la embajada de Chile. La Procuraduría General de la República formuló las acusaciones contra Menéndez Rodríguez en la partida 52/70. Concluía este proceso penal con un largo acoso al periodista y a su revista, boicoteada por la falta de papel, la quema de unos 50 mil ejemplares de su tiro de 150 mil. Por qué? calificó esa represión como “infame venganza contra nuestro director”.
Menéndez Rodríguez falleció la tarde del 15 de abril de 2024, tranquilo y en su casa de Mérida donde nació el 14 de enero de 1937. Iniciado en el periodismo a los 20 años, ejerció con una sólida conciencia social y con el mismo ímpetu a lo largo de 67 años. Es el más completo periodista mexicano de la segunda mitad del siglo XX. Le distinguía su carácter íntegro y comprometido con un periodismo independiente, ejerciendo la libre expresión que buscaba “una patria justa”, como lo expresó en un mitin del Consejo Nacional de Huelga el 20 de agosto de 1968 en Ciudad Universitaria.
El 12 de mayo de 1967 el periodista mexicano Mario Renato Menéndez retornaba al país después de librar un juicio del tribunal militar de Colombia acusado de ser agente del comunismo internacional. El Departamento Administrativo de Seguridad del gobierno colombiano lo juzgaría por estar vinculado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que encabezaba Fabio Vázquez Castaño (1940-2019).
Era un periodista con una amplia visión latinoamericana, realizaba su tarea informativa, tal como lo ha descrito con exactitud Tatiana Coll: “un periodismo en el filo de la navaja”. (Mario Menéndez, El periodismo a contracorriente, La Jornada, 18 de abril de 2024). Un periodismo que lo colocaba en el riesgo como le ocurrió en Colombia en los sesenta y en México donde fue encarcelado por denunciar las atrocidades de autoridades y deplorables condiciones de vida en estados como Yucatán y Guerrero y la bárbara represión al movimiento estudiantil y masacre del 2 de octubre de 1968.
En Colombia, por aquellos meses de 1967, en plena efervescencia de una agitada y turbulenta Latinoamérica por los movimientos guerrilleros, el 19 de marzo, las agencias de noticias establecidas en Bogotá habían difundido un despacho informativo por la desaparición del periodista Menéndez Rodríguez, quien estaba hospedado en un hotel de la capital colombiana. Una de las fuentes de la noticia había sido el periódico El Espectador.
Como reportero del semanario Sucesos para Todos había llegado a la capital colombiana con la misión periodística de entrevistar a los líderes del ELN. El dato de su desaparición fue divulgado a las autoridades colombianas por el administrador del hotel donde se había hospedado el periodista mexicano, cuando notó que habían pasado dos días y únicamente sus cosas, cartera y ropa se encontraban en la habitación.
En ese momento, Menéndez Rodríguez se encontraba en las montañas de Santander en la entrevista con Vásquez Castaño, hijo de un campesino caficultor asesinado. Cuando retornó a su hotel, fue interrogado y detenido por los policías y militares colombianos del gobierno liberal de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) un gobierno influido y dominado por las políticas anticomunistas del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) conocido como el Tratado de Río, que propició las intervenciones norteamericanas en 1954 en Guatemala, en 1961 en Cuba y en 1965 en República Dominicana (Apolinar Diaz Calleja, Diez Días de Poder Popular).
Desde 1948, el Estado colombiano, como otras naciones de América Latina y del Caribe, se había comprometido con el Departamento de Estado norteamericano bajo este tratado a “salvaguardar la paz y mantener el respeto mutuo entre los Estados”. Se propusieron: “evitar que agentes al servicio del comunismo internacional o de cualquier otro totalitarismo pretendan desvirtuar la auténtica y libre voluntad de los pueblos de este continente”. En ese espinoso y áspero escenario político, Menéndez Rodríguez cumplía su misión periodística de entrevistar a los líderes de esa guerrilla para la revista de la que era subdirector.
La noticia de su desaparición fue publicada en México en algunos periódicos, la mayoría de corte anticomunista. La policía colombiana lo acusaba de “agente comunista que había llegado a intensificar la lucha de las guerrillas en ese país” (Archivo del periódico Por Esto). Un año antes, el sacerdote guerrillero Camilo Torres Restrepo fue asesinado en un combate con fuerzas militares junto con otros cinco guerrilleros. En marzo de 1967 se atribuye al subdirector de Sucesos para Todos la filmación de un ataque a un tren pagador por el Frente José Antonio Galán en las Montoyas, de las montañas de Santander.
La cancillería mexicana, a cargo de Antonio Carrillo Flores, se encargó de gestionar su liberación ante el gobierno de Lleras Restrepo.
En ese itinerario al sur del Suchiate, Menéndez Rodríguez efectuó tareas periodísticas en Guatemala, que denominó el Viet-Nam de América Latina, tras una entrevista con Luis Augusto Turcios Limas, un joven de 25 años que lideraba las Fuerzas Armadas Rebeldes (1941-1966), y en Venezuela donde se entrevistó con Douglas Ignacio Bravo Mora (1932-2021), el líder de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y otros líderes del movimiento Tupamaro en Uruguay.
En esa etapa, el sociólogo francés Régis Debray recorría los territorios de las guerrillas latinoamericanas en Venezuela hasta llegar a la insurgencia del Che Guevara en Bolivia, donde fue hecho prisionero y solo por una campaña internacional fue liberado en 1970. Menéndez Rodríguez anduvo tras los mismos pasos de conocer la “fase intensiva de las guerrillas” de Debray, desentrañar el vientre de las revueltas y a sus principales actores de esos movimientos de liberación nacional.
Redescubría para lectores mexicanos otros horizontes donde se libraban utópicas luchas insurgentes al sur del Río Suchiate, donde predominaban las abismales diferencias sociales, de lacerantes miserias. Un sur americano con una atmósfera efervescente de luchas sociales, de protestas y revueltas, golpes y contragolpes, revoluciones y contrarrevoluciones, de herencias oligárquicas y patrimoniales y castas, que menciona el sociólogo brasileño Octavio Ianni en su Laberinto Latinoamericano, bajo el control de la hegemonía de las doctrinas Monroe y del Destino Manifiesto y del TIAR.
Su conciencia social también estaba en México, en un contexto político de incipientes y débiles oposiciones, una década de los proditorios asesinatos, el 23 de mayo de 1962, del líder agrario Rubén Jaramillo, de su esposa Epifania y de sus hijos Enrique, Filemón y Ricardo, quienes eran militantes de la juventud comunista.
El ataque al cuartel militar de Madera Chihuahua por un grupo de trece guerrilleros mexicanos, normalistas, profesores, campesinos, encabezados por el profesor Arturo Gámiz García por las mismas causas que empujaban a las armas a los guerrilleros latinoamericanos: miseria, explotación, agravios, cacicazgos; la masacre de los copreros del 20 de agosto de 1967 en Acapulco, de 35 campesinos muertos y 150 heridos, una manifestación que exigía mejores condiciones para el pago del coco durante el gobierno de Raymundo Abarca Alarcón, formado en las filas militares como médico.
La prensa de la ciudad de México y la local de los estados, mayoritariamente, estaba influida por el presidencialismo del partido de Estado; subordinada, callada y atendía las líneas de sus alineamientos económicos y políticos. Menéndez Rodríguez rompió con esos pactos de silencios, simulaciones y regalías de un sistema de dominación que provenían desde los mismos años de los gobiernos alternados entre los mismos grupos de poder emergidos de la llamada Revolución de 1910.
Una profesión de cultos sagrados a los que se debía respetar empezando por la figura del Presidente de la República, del Ejército y la Virgen de Guadalupe. Cualquiera que osara, como Menéndez Rodríguez, alterar la santa paz de esos mitos enfrentaba la misma sentencia que se promulgaba a la disidencia política dentro del sistema: el encierro, el destierro y el entierro.
Al director de Por qué?, el sistema le decretó el encierro por romper las reglas no escritas del control de la prensa, de la simulación de un sistema que se ufanaba por un lado de las libertades públicas y por la otra castigaba, perseguía a los movimientos cívicos sociales como la Asociación Cívica Revolucionaria de Genaro Vázquez en Guerrero. La guerrilla de este movimiento exigió su libertad en 1971 con el secuestro de Jaime Castrejón Díez, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, y ser enviado a Cuba junto con otros ocho presos políticos.
La revista Por qué? fundada por Menéndez Rodríguez en febrero de 1968, cuyos talleres fueron destruidos en un ataque en 1971 por el gobierno de Luis Echeverría, representaba un faro de luz en medio de una prensa sumisa, con algunas leves y tímidas excepciones pero sin mayor relevancia que estar en el juego del señuelo de las libertades públicas, que cada 7 de junio glorificaba el Presidente de la República y sus súbditos empresarios de los periódicos en el Día de la Libertad de Prensa, creado por Miguel Alemán Valdés para oficializar e institucionalizar el culto de la prensa a la figura del tlatoani presidencial.
El mayor desafío para Por qué? fueron las ediciones sobre el movimiento estudiantil de 1968 en el marco de las pugnas por la sucesión presidencial de 1970. Un mínimo incidente entre pandillas de porros en La Ciudadela, en el centro de la Ciudad de México, encendió un enorme movimiento de protesta social que involucró estudiantes, profesorado, disidentes políticos sofocado a balazos por paramilitares y miembros de la élite (Batallón Olimpia) en la Plaza de Las Tres Culturas, ese negro dos de octubre. Por qué? exhibió la frialdad de la piel de un sistema presidencial capaz de un asesinato colectivo en la plaza de Tlatelolco para dirimir sus diferencias de gabinete en la vía de la sucesión presidencial de 1970 en la víspera de la Olimpiada.
Menéndez Rodríguez fundó Por qué? para exigir explicaciones al sistema a través de las preguntas básicas del periodismo: qué, quién, cuándo, dónde y por qué. Dar a sus lectores respuestas que la prensa negaba, ocultaba, manipulaba por su dependencia abyecta al sistema presidencialista.
Periodista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.