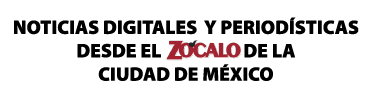Cada 15 de agosto se conmemora El Día Nacional del Cine Mexicano para recordar la fecha de la primera proyección pública de una producción cinematográfica en este país, efeméride que sirve para retomar la polémica de que La Luz (1917), haya sido el primer largometraje producido en México, idea con la que no coincide el crítico de cine, escritor y colaborador de Zócalo, Rafael Aviña, quien otorga ese reconocimiento a 1810 o ¡Los Libertadores de México!
Camila Doroteo
-¿Podría explicarnos la relevancia histórica de La Luz, tríptico de la vida moderna, el primer largometraje realizado en México por su director Manuel Bandera?
-Hay una especie de confusión, además de que la información de ese tiempo no es tan confiable. Manuel de la Bandera fue un director que hizo muchas cosas, pero aparentemente la película en realidad, se supone, está filmada por un tal J. Jamet, obviamente debe ser un seudónimo. Sí es probable que haya sido De la Bandera, y una buena parte de la película es del cinefotógrafo Ezequiel Carrasco, que debutaba ahí y todavía en los años 60 seguía trabajando como director de fotografía. Se supone que en realidad el primer largometraje en México es 1810 o ¡Los Libertadores de México!, que es de unos cuates de Mérida, Manuel Cirerol Sansores y Carlos Martínez Arredondo. Una película sobre la gesta independentista y patriótica. Se estrenó en Mérida, Yucatán, y después, el 15 de septiembre de 1916, se exhibió en la Ciudad de México. Porfirio Díaz estaba ahí porque era el centenario de la Independencia… Pero la crítica de cine de ese momento la ignoró y se fueron hacia La Luz…, que resulta bastante inquietante, porque es un poco una copia de una película italiana que se llama El Fuego, de 1916. De La Luz realmente se conoce poco. Lo interesante es que tanto 1810 y La Luz van a ser como las dos corrientes de cine que será el largometraje de ficción: la parte histórica o la parte urbana que estaba creciendo. Es más inquietante aún El automóvil gris (del director Enrique Rosas, de 1919) porque es el primer largometraje policiaco o de violencia en México. La tradición de este país es la violencia, por eso esta película me parece sumamente fundamental porque hablaba de los miembros de esta banda que hacia 1915 pusieron en jaque a la Ciudad de México, y lo curioso es que estos cuates tenían acceso a las personas adineradas de la época. Sabían dónde vivían, qué tenían; ellos llegaban a estas casas, asaltaban, torturaban, robaban y finalmente, hubo mucha presión social, los apresaron y curiosamente, uno de los líderes, misteriosamente, fue liberado y desapareció. Obviamente era como el contacto con las autoridades de la época. Lo más inquietante es que Rosas decide en esta película de ficción poner al final imágenes del fusilamiento. Es decir, es la primera película snuff (con violencia real) en la historia del cine.
-¿La Luz, tríptico de la vida moderna marcó la pauta para un lenguaje diferente al del teatro?
-En cuanto al discurso visual de la narrativa del cine y el teatro, creo que el cine, de alguna manera, se mantuvo muy cercano a lo que eran las narrativas del teatro. La ventaja era que en el cine podían cortar y poner planos y contraplanos o cambiar de escenario por un corte directo, que el teatro no podía hacer… Aquí en México yo creo que Enrique Rosas (El automóvil gris) es el primero que aporta cosas nuevas a la narrativa cinematográfica, comparada con la pintura o el teatro. Es el director más importante del periodo silente. Ya con el cine sonoro se vuelve a transformar el lenguaje cinematográfico: con el apoyo del sonido, los diálogos y la música cambia la narrativa.
-¿Por qué se estableció un día para celebrar al cine mexicano?
-La conmemoración del Día Nacional del Cine Mexicano tiene que ver con el 6 de agosto de 1896, pues a la residencia oficial del presidente Porfirio Díaz, en el Castillo de Chapultepec, llegaron dos enviados de los hermanos Lumière, Gabriel Veyre y Claude SerdinanBonvernard quienes traen el cinematógrafo Lumière. De alguna manera estaban compitiendo con el vitascopio de Thomas Alva Edison. (Ellos) empiezan a filmar la vida política y cotidiana del país que estaba en transición: se estaba abriendo al siglo XX. El folclor, las costumbres, aspiraciones, todo el anecdotario social, político, cultural de la visión de Díaz. Además, en breve estalló la Revolución Mexicana y ahí el cine fue fundamental porque fue testigo visual de lo que sucedió. La idea de establecer un día para celebrar al cine mexicano surgió más o menos como en los años 90… en esa época recuerdo que había unos festivales que hacían de la Semana del Cine Mexicano. Era el nuevo cine independiente; un poco como ver las películas ahora de Michel Franco o Amat Escalante. Se instituyó justamente un Día del Cine Mexicano para apoyar la taquilla, porque hubo varios intentos de hacer cosas con la taquilla que no funcionaron. Por ejemplo, un peso en taquilla, pero los distribuidores hicieron una conjura legal para evitar este tipo de cosas y no avanzó.
-¿Estos primeros filmes representaban la realidad del México de ese entonces? ¿Hay diferencia de cómo se hace actualmente?
-Sí, lo padre y lo inquietante del cine, y quizá por eso me apasiona tanto, es que siempre he pensado que es un reflejo oblicuo de la realidad. La realidad es brutal, es terrible. Ninguna película puede alcanzar la brutalidad de lo cotidiano de la vida. Es muy difícil que una película consiga eso. No obstante, lo que hace el cine es reflejar como si viéramos en un espejo roto esa realidad, y destaca lo más inquietante de ciertas situaciones. En México, si uno observa las películas desde las primeras hasta las actuales, es un reflejo muy cercano de la realidad y eso lo hace muy inquietante… tenemos ahí una joya, un tesoro, con todo el acervo cinematográfico que existe en México.
-¿En los primeros filmes mexicanos había alguna característica en específico que reflejara la realidad social, política o económica del país?
-Creo que sí había una visión de los abismos sociales, a lo mejor no planteado de esa manera, pero si uno revisa todas las películas silentes, por lo general, eran historias que tienen que ver con el escapismo de la época. Los protagonistas viven en mansiones, tienen servidumbre, viajan en unos autos preciosos, bailan en salones lindísimos. Y obviamente nadie pela a la servidumbre. Compáralo con esta película de Michel Franco, Nuevo Orden, en donde la servidumbre toma el control económico a través de la violencia contra esta familia rica que los tiene a su servicio. Yo creo que esas primeras películas dan un reflejo de estos abismos sociales y lo sigue haciendo.
-¿Películas sobresalientes del cine silente mexicano como Tepeyac, Tabaré o El automóvil gris fueron influencia para el cine sonoro en cuanto a historia, narrativa, imagen, actuación o todo lo contrario?
-Fue una evolución, pero sí fueron influencias. Las primeras películas mexicanas de los años 30 sí tienen una influencia de estas películas. Particularmente, y vuelvo a lo mismo, El automóvil gris, porque hay una película de Alejandro Galindo de 1938, Mientras México duerme, que es una película que ya tiene que ver con una cuestión policiaca, persecuciones, drogas, hampones, influenciada totalmente por El automóvil gris. Los autores, autoras, actrices, actores y cinefotógrafos del cine silente fueron parte fundamental, y hay un director que me parece que es el gran director de los años 30: Fernando de Fuentes. Para empezar, la trilogía que tiene sobre la Revolución es bastante fuerte. El compadre Mendoza es terrible porque además es totalmente actual. Lo que pasa ahí es como ver ahorita todas las broncas internas de Morena; es exactamente igual. Y lo mismo pasa con La sombra del caudillo y con Vámonos con Pancho Villa, que es una película que tuvieron que cambiar el final porque era brutal… Allá en el Rancho Grande (1936) puede ser una película bastante cursi y ridícula, en cuanto a la visión campirana, la hacienda feliz y dichosa, en donde no pasaba nada y todo se resolvía con la guitarra y las canciones, cuando en realidad la cuestión de los terratenientes era muy dura, pero el cuate estaba inventando muchos géneros. Creo que Fernando de Fuentes fue súper visionario en ese momento.