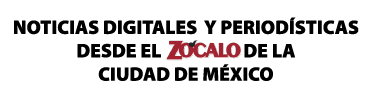Tania Arroyo
Después del golpe de Estado contra Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, Chile se convirtió en territorio de prueba para el neoliberalismo, en los siguientes años, la aplicación del modelo se extendió al resto de América Latina. Entre otras medidas, se imponía la privatización de empresas públicas, porque se las consideraba ineficaces y proclives a la corrupción y, a su vez, se fomentaba el recorte del gasto público, pues el Estado debía quedar reducido a una función reguladora y dejar de lado su responsabilidad de garantizar el bienestar colectivo.
El modelo se ofreció como una solución que pretendía sanear las economías en crisis, sin embargo, invisibilizaba que su implementación traía consigo consecuencias que impactaban de manera negativa en las múltiples esferas de la vida social; a pesar de ello, tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Banco Mundial (BM), con el apoyo de Washington, hasta el día de hoy continúan impulsando el avance de las reformas neoliberales en toda la región.
Desde esta perspectiva, los medios de comunicación no se consideran como un asunto político vinculado estrechamente con el ejercicio democrático, sino como un sector más que es posible mercantilizar. En congruencia con ello, en tiempos de neoliberalismo, el sector media-telecom en casi todos los países ha transitado en forma acelerada hacia modelos privados donde se privilegia el interés privado sobre el público.
En México, durante los sexenios de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari e incluso el de Ernesto Zedillo Ponce de León, se pasó de tener 1,150 empresas públicas a 200 (Barragán, 2013). En el caso del sector media-telecom, se privatizó Imevisión, un espacio público que sería entregado a Grupo Salinas en 1993 y que daría paso a la creación de TvAzteca.
Se vendió Teléfonos de México (Telmex) en 1990, quedando en manos de Carlos Slim, hoy el hombre más rico de América Latina; y en cuanto a Satélites Mexicanos (Satmex), una empresa cuyo patrimonio incluía las concesiones para operar las posiciones orbitales geoestacionarias otorgadas a México por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, así como los satélites Morelos II, Solidaridad I y Solidaridad II, comenzó a ser privatizada cuando el gobierno zedillista lanzó la convocatoria para la adquisición del 75% de sus acciones.
Los gobiernos posteriores se mostraron tolerantes en torno a la consolidación del duopolio televisivo de Televisa y TvAzteca y del monopolio en telecomunicaciones de Carlos Slim. En 2012, con Enrique Peña Nieto con el “Pacto por México”, que aglutinó a las principales fuerzas políticas del país, se aprobó la reforma de telecomunicaciones y antimonopolios que, en teoría, pretendía favorecer la competitividad en el sector, pero la discusión de las leyes secundarias puso al descubierto que ésta se encontraba encaminada a facilitar la migración de Televisa (a quien Peña Nieto debía su presidencia) al sector telecom, para que la empresa pudiera ofrecer un servicio integral de comunicación (Arroyo, 2015). La reforma se justificó siempre en razón de la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información, se expresaba que pretendía dar cumplimiento al art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que sugería que “[…] toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole […]” (Decreto: 2013) y para lograrlo, se afirmaba, era necesario establecer condiciones de competencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Así, al más puro estilo neoliberal se sostenía que era mediante la aplicación de medidas económicas como se podrían ampliar los derechos políticos, civiles o sociales de la ciudadanía.
La “guerra mediática” y la política de comunicación en el contexto de la 4T
En 2018 llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un mandatario que a pesar de la guerra propagandística a la que fue sometido, logró obtener más del 53% de los votos en la elección.
Como nunca y en condiciones muy similares a las que han enfrentado los gobiernos progresistas en América Latina, la rancia oligarquía que había controlado al país durante décadas, junto con los medios masivos de difusión y las organizaciones no gubernamentales financiadas por agencias estadounidenses como el National Endowment for Democracy (NED), la United States Agency for International Development (USAID), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), han mantenido una campaña mediática, donde se insiste en que este gobierno ha sido un fracaso.
Empero, lo que ha fracasado en realidad es su estrategia, pues incluso en el último año de gobierno, AMLO mantiene una aprobación que supera el 70% (Oraculus: 2024). Este resultado no es menor si se considera que la oposición cuenta aún con una innumerable cantidad de instrumentos institucionales que participan de esa agresiva ofensiva mediática, como el poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) y una serie de organismos “autónomos” que, por cierto, fueron creados también en congruencia con lo planteado por el modelo neoliberal.
Al naufragar en su objetivo fundamental, esta forma de operar política y mediáticamente ha resultado sumamente perjudicial para el ejercicio democrático del país. Se ha intoxicado el ambiente político con las fake news, así como con campañas de propaganda negra desplegadas a través de las redes digitales, como lo revela el caso de #AmloNarcoPresidente, una frase que si bien ha sido utilizada más de 170 millones de veces en la plataforma de X, se identificó que la mayor parte de las cuentas provienen de Argentina, España, Colombia y Holanda y que sólo entre el 5% y 10% de los usuarios que han utilizado este hashtag son personas reales (“La mañanera”, 6 de marzo de 2024).
Pese a la poderosa maquinaria mediática, política y económica con la que cuenta la oposición, su poca efectividad encuentra explicación en el arduo trabajo de politización que ha venido realizando el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), desde sus inicios como movimiento social. Sin embargo, podemos agregar algunos otros elementos que han sido fundamentales para la “revolución de las consciencias”.
En primer lugar, el propio liderazgo de López Obrador; como pocos en la historia política de México, es un personaje excepcional no sólo por el profundo conocimiento que tiene de la realidad y la historia del país, también por las grandes habilidades políticas, comunicativas y pedagógicas que le caracterizan. “La Mañanera” ha sido un ejercicio de comunicación bastante efectivo, desde ahí se informa sobre los proyectos, los programas, las acciones de las diversas instancias gubernamentales y de los avances que se tienen. El espacio se aprovecha también para dialogar políticamente con opositores y para expresar referencias a la historia del país, como si fuera una clase de historia que la ciudadanía puede decidir tomar diariamente.
Esta conferencia matutina impone la agenda política y mediática todos los días, proceso que antes se realizaba de manera inversa, al ser los medios los que obligaban al gobierno a discutir determinados temas y, por cierto, se realiza en total respeto del uso privado del espectro radioeléctrico, pues se trasmite a través de plataformas digitales y medios oficiales, sin interrumpir transmisiones de los privados, como solía o suele hacerse con las cadenas nacionales.
A “La mañanera”, se agregan los esfuerzos del Instituto Nacional de Formación Política de Morena (INFPM) por alentar la formación política de la militancia y de los simpatizantes del partido-movimiento, en tanto que, de manera muy independiente a la lógica partidista, sus actividades y talleres resultan ser una efectiva herramienta para combatir la “guerra mediática” a la que se encuentra sometida la 4T.
Sería injusto no mencionar aquí a los medios de comunicación que han mantenido un perfil editorial autónomo no sólo en relación a la cobertura hegemónica que brindan los grandes medios masivos de difusión, sino también en relación a la narrativa oficialista. Estos representan sólo un pequeño sector y se articulan alrededor de pequeñas o medianas empresas o incluso son individuos que fungen como “youtubers”, pero el aporte que realizan en cuanto a brindar versiones o interpretaciones distintas de los acontecimientos que se dan cita en el país, no es nada menospreciable. Son éstos los que han dado verdaderas lecciones en torno a la función que deberían desempeñar los medios de comunicación en un contexto democrático.
Por último, no se puede omitir el papel de “las benditas redes sociales” que, aunque se rigen por una lógica en extremo individualizante y despersonalizante, han posibilitado la discusión entre posturas encontradas enriqueciendo el debate y hasta cierto punto facilitando una democratización de la palabra al colocar a un mismo nivel, la opinión de un ciudadano de a pie frente a las voces autorizadas del periodismo y del análisis político, o bien, ante las de los denominados “líderes de opinión”.
A pesar de lo señalado, resulta ingenuo pensar que la efectividad comunicativa e informativa lograda por la 4T, podría mantenerse vigente una vez que Andrés Manuel se retire de la vida pública y si bien a lo largo de este sexenio existió una política de comunicación, pues tanto el presidente como Jesús Ramírez Cuevas, su vocero, han insistido en que la política que mantiene la 4T ante los medios se corresponde con la idea de que “la prensa se regula con la prensa” (La Mañanera”, 5 de septiembre de 2023); ésta se muestra del todo insuficiente ante los retos futuros del proyecto. Y es que la discusión sobre la democratización de la comunicación va mucho más allá de la relación armónica o conflictiva que se establece en razón de cada contexto político específico entre los medios de difusión comerciales y el gobierno.
De cara al próximo sexenio, los retos que enfrenta la 4T en materia de comunicación
Tomando como referencia las experiencias de los procesos progresistas en América Latina, los cuales han debido enfrentar poderosas campañas mediáticas de alcance nacional e internacional y golpes de Estado blandos gestados por distintas vías, es necesario que la 4T proponga en lo inmediato una política de comunicación que no dependa de las habilidades comunicativas de sus liderazgos, sino que garantice el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión en su sentido más amplio.
Ante la presión mediática, estos gobiernos han impulsado diversas medidas que apuntan a establecer un equilibrio en la cobertura mediática e informativa. Pionero en este sentido fue el gobierno de Hugo Chávez. Luego de hacer frente al que fue denominado el primer golpe de Estado mediático en la región, llamado así por ser promovido y protagonizado por los dueños de los medios masivos de difusión venezolanos, puso en marcha una política de comunicación desde la que se endureció el marco regulatorio de los medios comerciales.
Se gestionó un proyecto de medios públicos donde tenían cabida desde televisoras y radios locales del Estado, hasta medios de proyección internacional como Telesur; y se incluyó un programa que brindaba equipos y capacitación a toda iniciativa, oficialista o no, que contemplara la creación de un medio de comunicación comunitario o alternativo.
Se aplicaron estrategias didáctico-pedagógicas para formar a los ciudadanos en el uso y recepción de la información mediática y se fomentó la investigación en la materia; se pretendía así alimentar la discusión pública con respecto a la importancia que tiene la comunicación para la democracia participativa.
En Argentina, con la Ley 26.522, aprobada en 2009, se propuso una distribución equilibrada del espectro radioeléctrico al poner límites a la asignación de licencias a un mismo concesionario, reservar el 33% del espectro para organizaciones sin fines de lucro y al brindar la posibilidad de legalizar a las radios comunitarias y alternativas que hasta entonces habían operado en la clandestinidad.
La ley fue inhabilitada con el gobierno de Mauricio Macri, sin embargo, las amplias discusiones públicas que se dieron en torno a ésta, resignificaron el sentido público del concepto de la comunicación y su función en el contexto democrático. En Ecuador, con la Revolución Ciudadana, se tuvo una experiencia similar, la Ley Orgánica de Comunicación aprobada en el 2013 reconoció varios derechos a los ciudadanos del país y propuso un reparto equitativo del espectro radioeléctrico entre medios públicos, privados y comunitarios. Bolivia es otro de los casos representativos, en tiempos de Evo Morales destacaron los esfuerzos por colocar al nivel de los medios comerciales la importancia de los medios comunitarios y alternativos; con la ley que fue promulgada en 2011, el sector privado reduciría su participación a un 33%, dejando otro tercio bajo el control para el Estado y un tercio más para los indígenas y los movimientos sociales, curiosamente la asignación de este último 33% fue considerada por los medios comerciales como injusta, a pesar de que en Bolivia más del 63% de la población se reconocía en ese momento como indígena.
Pero si estas experiencias latinoamericanas parecen demasiado ambiciosas para el contexto mexicano, se puede referir que incluso en los países en los que se ha optado por fortalecer un modelo de medios privado, el ejercicio mediático ha sido observado por reglas mucho más estrictas que las propone nuestro marco regulatorio.
En Alemania, por ejemplo, en términos de la propiedad cruzada, ningún medio puede controlar más de un canal de televisión si ello implica posición dominante como proveedor de programas. En Gran Bretaña, las radiotelevisiones privadas deben cumplir con estrictas normas anticoncentración, para evitar que determinados grupos empresariales ocupen una posición dominante; y, la BBC, el grupo mediático más importante, sólo puede ofrecer servicios comerciales de forma indirecta y complementaria a su función principal de prestación de servicio público de radiotelevisión.
En Italia, si una empresa editora posee diarios con una cobertura de más del 16% de la circulación nacional, no puede ser propietaria de cadenas de televisión nacional. En Francia se limita la participación máxima de un sujeto en la titularidad de una misma sociedad al 49 por 100 del capital de una televisión nacional y al 50% de una televisión regional (si su alcance se halla entre 200.000 y 6 millones de habitantes); y, entre otras múltiples restricciones, se prohíbe la acumulación de licencias de televisión nacional y regional.
Este nivel de especificidad no se ha ni si quiera discutido en México y si bien nuestro marco regulatorio incorpora derechos como el de la libertad de expresión, réplica, acceso a la información e incluso los derechos de las audiencias, no se ha discutido a profundidad el problema de la concentración mediática y la manera como incide sobre el ejercicio de la libertad de expresión, un componente imprescindible para avanzar en la democratización del país.
En el México de nuestros días y ante lo que parece una inminente continuidad de la 4T, queda pendiente la discusión pública sobre el concepto de comunicación y, al próximo gobierno corresponde la tarea de impulsar la reforma de un marco regulatorio que sigue siendo completamente neoliberal y que, con criterios economicistas, pretende regular, o mejor dicho, “desregular” a los medios comerciales…
Aplicar proyectos que fortalezcan a los medios comunitarios y alternativos, con el fin de que, aquellos medios que así lo decidan, puedan tener acceso no sólo a capacitación técnica, sino también a equipos que faciliten o incluso expandan sus transmisiones; y, por último, rescatar el funcionamiento de los medios públicos, para que sean éstos promotores de una cultura democrática en el país, sin que ello implique mermar su autonomía.
Para democratizar la comunicación en México, no basta con respetar la máxima liberal de que “la prensa se regula con la prensa”. Al haberse incorporado los medios a la lógica empresarial, la ciudadanía ha quedado indefensa frente a la ofensiva mediática que éstos promueven, se redujo además el ejercicio de la libertad de expresión de tal manera que el ciudadano y otros grupos o sectores de la población no tienen espacios desde los que puedan hacerse escuchar o puedan hacer valer su opinión. Por tal motivo, la 4T debe asumir como uno de sus objetivos prioritarios para el próximo sexenio avanzar en la democratización de la comunicación para así dar voz a una ciudadanía, a un pueblo, que ha sido históricamente silenciado.
Investigadora del Museo Nacional de las Intervenciones (INAH)