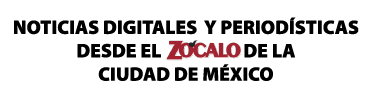Claudia Benassini Félix
Las cuotas de género surgieron como una medida para encontrar el equilibrio en los órganos de toma de decisiones, que no necesariamente se deriva de los esfuerzos por aumentar el número de mujeres en cargos de elección. Los defensores de la iniciativa argumentan que se traduce en una diversificación de los tipos de mujeres elegidas y en la consecuente atención a los problemas de su género en la formulación de políticas.
Los opositores sostienen que facilitarán el acceso a mujeres “no calificadas” y con poco interés en promover las preocupaciones de la mujer, además de reforzar los estereotipos sobre la inferioridad de las mujeres como actores políticos (Gallegos; Franceschet, Krook y Piscopo, 2012).
Entre cada posición hay un continuum que contribuye a la construcción discursiva sobre la participación de las mujeres en la vida político-electoral. Una construcción a la que contribuyen los medios de comunicación, aunque no necesariamente abona a la causa y sí a legitimar intereses grupales, partidistas y mediáticos. La primera parte de este ensayo ofrece, a manera de recordatorio, una apretada síntesis sobre la incorporación de las cuotas y la paridad de género a los procesos electorales, seguida de una reflexión sobre la responsabilidad de los medios en su construcción discursiva, en el marco del proceso electoral del próximo año.
Antecedentes: de la cuota a la paridad de género
Luego de la aprobación de la Ley de Cupo en Argentina en 1991, y con el impulso de las recomendaciones emanadas de la IV Conferencia Mundial de la Mujer de la ONU en 1995, para 2001 diez países latinoamericanos habían aprobado leyes de cuotas. En México la iniciativa se introdujo en 1993, únicamente con carácter de recomendación y, como tal, no implicaba un cambio cualitativo relevante en el sistema político mexicano. La reforma de 1996 estableció que ningún partido podría postular a más del 70 por ciento de candidatos del mismo género, aunque sin sanción por incumplimiento de la norma.
La reforma electoral de 2007-2008 establece que los listados de candidaturas deberán incluir a los géneros alternadamente; en caso de incumplimiento se negará el registro a las candidaturas que incumplan con la ley. Tras esta apretada síntesis cabe precisar que las cuotas de género no son una meta, sino una parte del proceso para alcanzar la igualdad de condiciones en la competencia electoral. De aquí la relevancia de una nueva meta: la paridad; es decir, pasar del porcentaje fijado arbitrariamente a la consideración de que las mujeres constituyen la mitad de la ciudadanía (Johnson, 2022; Gallegos; Gilas y Méndez, 2018; Ocampo, 2022).
La legislación electoral mexicana incorporó en 2014 la paridad de género, al establecer la obligación de los partidos políticos de postular paritariamente sus candidaturas para los cargos de elección popular. Se trata, según algunos autores, del paso más importante que ha dado México en relación con los derechos electorales de las mujeres (Bonifaz). Niki Johnson (2022) añade que la paridad de género “resignifica la propia democracia como modelo de convivencia social”. Ambas autoras coinciden en que se trata de una medida de justicia social y de reconocimiento al aporte de las mujeres al sistema electoral, aunque todavía hay asuntos pendientes.
En este contexto, todavía desde la perspectiva de las cuotas de género, Franceschet, Krook y Piscopo ofrecieron resultados de una primera revisión de las agendas de investigación sobre el tema:
Por un lado, las controversias públicas en torno a la adopción de cuotas pueden moldear las expectativas sobre quiénes son las “mujeres de cuota” y qué harán una vez que alcancen un cargo político. Por otro lado, el variado diseño de las políticas de cuotas y las tasas de implementación de cuotas sugieren que es probable que estas medidas tengan diversos efectos en la composición de las elites políticas. Estos patrones, a su vez, pueden influir en las capacidades de las mujeres que cumplen cuotas para lograr cambios legislativos y pueden moldear el significado más amplio de las cuotas para la legitimidad democrática y el empoderamiento político de las mujeres (Franceschef, Kook y Piscopo, 2012. p. 8).
El enfoque no parece haber registrado modificaciones sustanciales en la literatura sobre México generada después de la reforma de 2014 (por ejemplo, González Padilla, 2016; Gilas y Méndez, 2018; Fierro y Burgos, 2022; Llanes, 2022), en concordancia con la experiencia latinoamericana en la materia. Niki Johnson (2022) refiere que los estudios en la región han revelado la resistencia de las dirigencias masculinas partidistas a compartir el poder y al consecuente desarrollo de prácticas que han permitido darles la vuelta a las reivindicaciones de género. Un asunto que también ha sido prioritario en la agenda mediática, aunque sus matices distan mucho de los que caracterizan a los estudios académicos.
Reflexión final: hay que cumplir con la cuota de género
Los asuntos político-electorales siempre han ocupado un importante espacio en las agendas informativas de medios impresos, electrónicos y más recientemente digitales. El tema no es menor cuando se trata de paridad de género, en el marco del actual proceso electoral resultado culminaría en una mayor presencia de mujeres en la vida pública. No obstante, la agenda mediática sigue sin estar a la altura de los escenarios.
Utilizar paridad y cuota como sinónimos contribuye a la parcialidad de la información al legitimar las decisiones cupulares de los partidos políticos. Entrevistar a las mujeres en espacios mediáticos con la misoginia por delante porque la candidata “puede tener dificultades para ganar por no haber resultado favorecida con las encuestas” puede provocar un desenlace inesperado. Dar bandazos para quedar bien con las dos candidatas y descalificar al candidato rival se traduce en confusión desinformativa.
Espantar con el petate de las encuestas que favorecen a una candidata es inequitativo y no suma a la paridad. Enmarcada en un derecho ciudadano, la información debe cumplir cabalmente su función, no confundir parcializando el acontecimiento a favor del bando contrario. Finalmente, la información debe contribuir a la construcción de una sociedad democrática en el sentido amplio de la palabra, Habrá oportunidad de volver al tema para mostrar la manera como las agendas informativas están al servicio de intereses diversos que no incluyen su trascendencia en las decisiones de equidad y paridad que requiere la ciudadanía.
*Profesora Investigadora, Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación, Universidad La Salle Ciudad de México