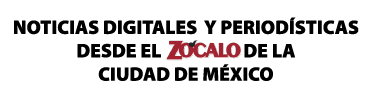Guillermo Orozco/Darwin Franco Obitel México
Guadalajara, Jal.- “El 6 de abril de 2017 subí al avión que me llevó de Chihuahua a la Ciudad de México. Mi asiento estaba junto a una ventanilla. Cuando despegamos vi cómo la ciudad que me dio cobijo se quedó atrás. Vinieron a mi mente imágenes de mi familia y de los indígenas de la Sierra Tarahumara. Me dolió no poder regresar a su tierra: Me convertí en desplazada, ¿verdad?”, así describe Patricia Mayorga su sentir tras saberse víctima de la violencia que, a diario, se ejerce en México en contra de las y los periodistas.
Ejercer el periodismo en México es difícil, pero lo es más si se es mujer. Patricia tuvo que dejar su tierra, Chihuahua, tras el asesinato de su compañera Miroslava Breach Velducea, el 23 de marzo de 2017. Su mirada crítica y el tipo de temáticas que Patricia abordaba la colocaban en una situación de alta vulnerabilidad y riesgo.

La violencia, en general, y la violencia particularizada en contra de quienes -desde el periodismo- se atrevieran a denunciar la colusión entre la elite política y el crimen organizado en aquel estado significaba una sentencia de muerte. Patricia decidió que lo mejor era salir de Chihuahua, pero jamás aceptó (o aceptaría) dejar el periodismo.
En el Informe Herencia de un sexenio: simulación y desplazamiento. Violencia contra mujeres periodistas 2012-2018 realizado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), se precisa que: “El 98% de los delitos contra la libertad de expresión están sin investigación y sin castigo”; en el caso de la violencia que se ejerce contra mujeres periodistas, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se contabilizaron: 422 casos de violencia contra mujeres periodistas en 31 de los 32 estados del país.
Difícil resulta hacer este análisis desde nuestra posición de hombres y desde un lugar, el periodismo, que ha privilegiado histórica y sistemáticamente la visión masculina como el único de los referentes, no sólo para pensar la información, sino también para producirla, designado u orillando a las mujeres a la producción noticiosa sólo de temáticas u hechos específicos. Los temas serios son para los hombres; los temas sensibles o los denominados “rosas”, corresponden a las mujeres. Nada más terrible que pensar la generación informativa desde una visión misógina y patriarcal.
Si la violencia generada contra los periodistas, en general, es invisibilizada por el Estado Mexicano, la que sucede en contra de mujeres comunicadoras y periodistas presenta una doble invisibilización y marginalidad ya que, como reporta CIMAC, sobre ellas también se hacen palpables los estereotipos y representaciones sociales que, sin más, sugieren que si algo les pasó es porque mantenían alguna relación sentimental/sexual con sus agresores (de ahí que se sugiera siempre un crimen pasional) o porque estaban realizando investigaciones no propias de su género. El estigma, les llega antes que la justicia.
Conforme a los datos obtenidos de las 422 agresiones registradas en contra de mujeres periodistas en el sexenio de Peña Nieto, la violencia que sistemáticamente enfrentan es sexual, económica, física, patrimonial y psicológica. Esta última, precisa CIMAC, se manifestó en nueve de cada 10 periodistas mexicanas.
Desagregando esas agresiones, el Informe CIMAC señala que las mujeres periodistas durante dicho sexenio sufrieron:
• Intimidación 19.56%
• Amenazas 13.39%
• Hostigamiento 11.51%
• Agresiones físicas 10.15%
• Bloqueo informativo 8.69%
• Campañas de desprestigio 7.22%
• Uso desproporcionado de la fuerza pública 6.28%

Pero también sufrieron censura, detenciones arbitrarias, despidos injustificados y muchas de ellas, de la noche a la mañana, se convirtieron en víctimas de desplazamiento forzado.
Tal es el caso de una periodista de Sinaloa que relató a CIMAC lo siguiente: “Soy madre de tres niños menores, dos de ellas, niñas de cuatro y cinco años que también me preocupa que enfrenten todo esto en un futuro. Pero, por ellas es que lucho, porque hace 15 meses que las arranqué de su familia para venir a esta ciudad, entonces desconocida.
No les pude explicar que mamá tenía que salir de casa por intimidaciones latentes”.
Pero esta violencia estructural no se queda ahí, sino que amplía sus raíces dentro de los medios y/o redacciones e incluso en las relaciones que, producto de esta profesión, mujeres periodistas establecen con las diversas fuentes informativas; ahí también existe machismo, acoso, violencia e intimidación sexual.
Si se revisa el origen de los agresores de las mujeres periodistas y los temas sobre los cuales éstas realizaban su trabajo periodístico, se descubre que quienes más las agreden son quienes, institucionalmente hablando, debieran garantizar su libre derecho a la expresión y al ejercicio periodístico.
De acuerdo con CIMAC, 73% de las mujeres periodistas agredidas cubría temas vinculados a políticas públicas, decisiones de gobierno, iniciativas legislativas y ejercicio o abuso de poder; de ahí que sus agresores principales fueran: “Funcionarios públicos, 39.10% de los casos; candidatos, militantes o simpatizantes de partidos políticos, 6.35%; grupos armados civiles, 6.40%; civiles 8.53%; y en el restante 29.62% se trató de personas sin identificar”.
Difícil resulta hacer este análisis desde nuestra posición de hombres y desde un lugar, el periodismo, que ha privilegiado histórica y sistemáticamente la visión masculina como el único de los referentes, no sólo para pensar la información, sino también para producirla, designado u orillando a las mujeres a la producción noticiosa sólo de temáticas u hechos específicos.
¿Cómo garantizar seguridad a las mujeres periodistas bajo estas circunstancias? ¿De qué manera abatir la impunidad en cada una de estas agresiones cuando agentes del Estado son quienes perpetúan la violencia contra ellas? ¿Cómo visibilizar esto que también sucede al interior de sus medios, a través de la violencia psicológica y económica; las presionan para que no expresen las violencias que ahí también padecen?
El pasado 14 de febrero, un grupo de periodistas francesas dio el primer paso para combatir la violencia de género que viven al interior de sus medios al denunciar públicamente cómo fueron sistemáticamente acosadas y violentadas por sus compañeros de trabajo a través de un grupo de Facebook llamado: Liga LOL, en el cual, hombres periodistas realizaban “burlas, insultos, notas denigrantes, fotomontajes y apologías de violación sexual” dirigidas a informadoras y blogueras francesas.
Las autoridades francesas ya investigan los hechos para deslindar responsabilidades; el grupo ya no existe en Facebook y los periodistas creadores de dicho espacio han ofrecido disculpas a sus colegas; sin embargo, éstas no les son suficientes porque el sitio es tan sólo uno de los espacios de violencia de género que tienen que padecer en su vida como mujeres periodistas. La discusión, aseguran, es que debe visibilizarse también lo que pasa en las redacciones y los espacios donde las fuentes informativas también las acosan y violentan.
Al respecto, en el Informe de CIMAC se sugiere que es “imprescindible que el Estado mexicano cumpla todas las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de libertad de expresión y protección de periodistas”, lo cual debe hacerse bajo una perspectiva de género transversal a las acciones de prevención, seguridad, denuncia, investigación y no repetición de las agresiones de las que han sido víctimas las periodistas mexicanas ya que se busca evitar que más mujeres, como Patricia Mayorga, tengan que abandonar su vida porque ya no hay condiciones para ejercer el periodismo.
Se trata de que se garantice el derecho a la expresión, a la seguridad y a la equidad de cada una de las mujeres que han optado por el periodismo y las que piensan hacer de éste no sólo una profesión, sino una misión de vida.
Mujeres periodistas víctimas de feminicidio y desaparición (2012-2018)
1.- Marlene Valdez García, 20 de agosto de 2014 en Cadereyta, Nuevo León.
2.- María del Rosario Fuentes Rubio (desaparecida), 14 de octubre de 2014 en Reynosa, Tamaulipas.
3.-Jazmín Martínez Sánchez, 31 de diciembre de 2014 en Ixtlán del Río, Nayarit.
4.-Indira Rascón García, 11 de noviembre de 2015 en Morelia, Michoacán.
5.-Anabel Flores Salazar, 8 de febrero de 2016 en Mariano Escobedo, Veracruz.
6.-Zamira Esther Bautista Luna, 20 de junio de 2016 en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
7.-Miroslava Breach Valducea, 23 de marzo de 2017 en Ciudad Juárez, Chihuahua.
8.-Judith Paula Santiago, 25 de mayo de 2017 en Santa Lucía del Camino, Oaxaca.
9.-Leslie Ann Pamela Montenegro del Real, 5 de febrero de 2018 en Acapulco, Guerrero.
10.-Alicia Díaz González, 24 de mayo de 2018 en Monterrey, Nuevo León.
11.-María del Sol Cruz Jarquín, 2 de junio de 2018 en Juchitán, Oaxaca.