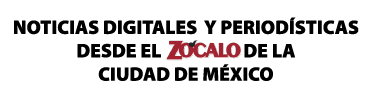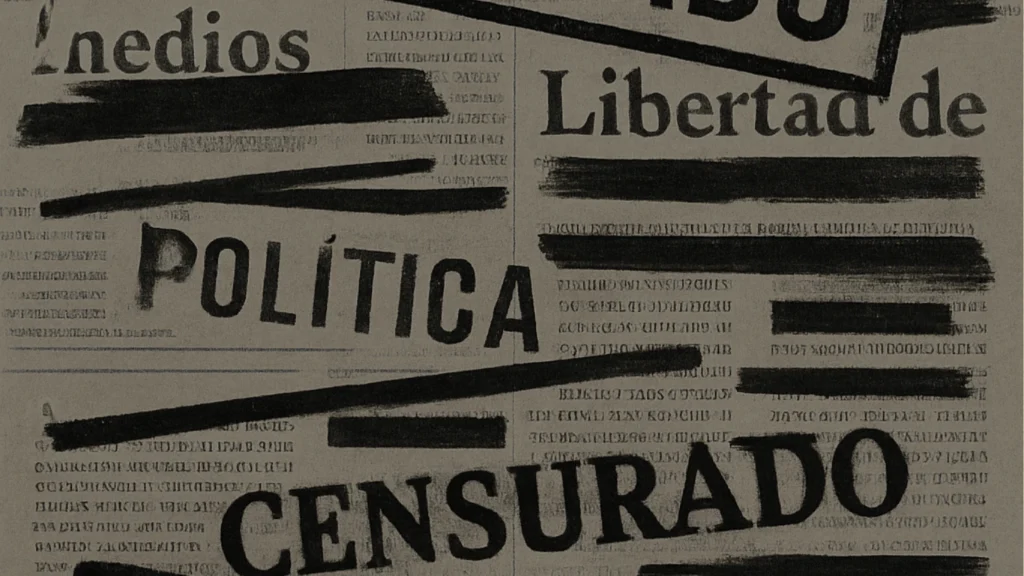José Luis Camacho López*
A unos meses de lanzar su candidatura presidencial, el viernes 21 de enero de 2005, el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en una democracia “nadie puede excederse ni censurar”, un pensamiento que durante su sexenio externó constantemente, en sus conferencias mañaneras, con una frase emblemática del movimiento estudiantil francés de 1968: “prohibido prohibir”.
“Se debe respetar, sin reglamentarse el derecho a la crítica y a disentir”, expresó hace dos décadas López Obrador, un principio que esperaba ser norma ahora cuando el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), un partido que él mismo fundó que ahora gobierna está en la presidencia, tiene mayoría en el Congreso de la Unión y en 24 de las 32 entidades del país. Ahora que la censura reaparece en un uso controversial con la figura penal de “violencia política de género”.
Es un delito con penas corporales y multas a infractores o infractoras aprobado por el Congreso en 2019 e incorporado para ser interpretado en las Leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; General de Instituciones y Procedimientos Electorales; General de Partidos Políticos y en la General en Materia de Delitos Electorales.
Ese delito considera “toda acción u omisión” basada en elementos de género que limite o anule los derechos políticos y electorales de las mujeres, el ejercicio de su cargo público o la toma de decisiones libres” y a partir de la “ridiculización, bromas hirientes, restricción del uso de la palabra, agresiones verbales, hostigamiento, ataques físicos y psicológicos, acoso sexual, amenazas o presiones que resulten en la renuncia de una candidatura o un cargo, o en discriminación”.
El complejo dilema sobre los causales de ese delito es cuándo se trata de críticas de opiniones de periodistas apegados a los derechos constitucionales y cuándo y cómo se transgreden vulneran los derechos de las mujeres al tratarse de expresiones en artículos, columnas, caricaturas.
Y específicamente: porqué y cómo sancionarlo desde las ópticas políticas y jurídicas donde son calificadas para penalizar con cargos (multas y hasta prisión) a periodistas o usuarios o usuarios de redes y se incurra en lo que Alejandro Encinas, un ilustre pensador de la izquierda mexicana, en reciente artículo publicado en El Universal: “Libertad sin ambigüedades”, considera son ambiguas y que por su vaguedad podrían dar pauta a la “criminalización de la crítica política”.
En 2015 la entonces ministra de la Suprema Corte de la Nación, Olga Sánchez Cordero, entonces y ahora diputada del Morena en su libro de deseos estaba escrito, al recibir un reconocimiento honoris causa de una universidad veracruzana, que “la libertad de expresión se ejerciera a cabalidad”. “Que cada persona que levante la voz -abogaba- fuera respetada en su opinión. Que la libertad de escribir y publicar fuera no solo respetad, sino promovida por la autoridad”.
“La libertad de expresión es vital para la democracia: permite la participación informada, fomenta la crítica y el debate público, hace contrapeso al poder, conlleva a la rendición de cuentas, al combate la corrupción y al abuso de poder, refuerza la legitimidad del sistema y protege a las minorías, escribió también Encinas, en julio pasado, en ese impreso.
Aunque Encinas al subrayar que el “ejercicio democrático del poder exige renunciar a la tentación de restringir, censurar o sancionar la libertad de expresión” y que “la autoridad no puede fincarse en la autocomplacencia esperando solo el elogio”, también llega a considerar “necesario encarar las campañas de desinformación, las noticias falsas, el anonimato impune de las redes sociales, y cualquier acción que pretenda menoscabar el goce de los derechos políticos”, tan comunes en medios sin cartas deontológicas o que las tiene y no se respetan.
Si bien ese delito fue propuesto y justificado por organizaciones feministas para impedir que las mujeres aspirantes o candidatas a puestos de elección popular fueran víctimas u objetos de estigmas o campañas de odio durante las campañas electorales, ahora puede estar y ser utilizado como instrumento censor contra periodistas incómodos, sin distinguir al periodismo crítico sin prejuicios ni estigmas al otro periodismo que deliberadamente daña y miente al usar con alevosía y ventaja falsificando, el derecho de expresión constitucional.
Además hay un tipo de empresas mediáticas que aprovechan el uso de ese delito de “violencia política de género” para manipular y llevar agua a su molino, como se dice en la jerga popular, para disfrazar el uso que hacen de la libertad de prensa como ardid de su libertad de empresa como lo hace Tv Azteca y otras dedicadas al mercantilismo manipulando la información y la opinión. Hay que diferenciarlo claramente del periodismo de periodistas apegados a los derechos constitucionales, sin más motivación que servir al periodismo y a la diversificada sociedad mexicana del siglo XXI.
En el uso equivocado de ese delito, desde ámbitos del poder público y de juzgados, esa infracción penal prácticamente sustituye al de la calumnia y la difamación derogados penalmente, para castigar a los periodistas críticos que hacen su tarea sin responder a otros intereses que no sean los de servir con fidelidad al periodismo y ser genuinos intermediarios entre la sociedad y los poderes políticos y económicos. Separados del dominio de estos poderes públicos o privados, como lo pregonaba López Obrador.
López Obrador insistía a los periodistas que acudían a sus mañaneras de ese principio de separarse de los poderes políticos y económicos, a los que se inclina un tipo de periodismo mexicano al ser mensajero, súbdito y dependiente hasta de poderes trasnacionales al depender financieramente de los dineros de organismos como la USAID( Agencia para el Desarrollo Internacional) del Departamento de Estado norteamericano, con investigaciones periodísticas a modo contra gobiernos de la 4T.
A estupendos materiales publicados por Zócaloa en 2010 propósito del bicentenario y centenario de los movimientos de independencia y revolucionario de 1810 y 1910, que debemos conocer y remitirnos a esa muy larga y activa historia de las relaciones entre la prensa y los poderes políticos una historia con diversos testimonios que nos permiten valorar la dimensión y la trayectoria de varias generaciones de periodistas liberales en un camino hacia senderos para superar escollos como la censura inquisitorial y dar mayor amplitud a las libertades públicas en México, sobre todo a las de libertad de expresión y difusión de las ideas.
En el suplemento La Prensa en el Siglo XIX, las maestras Martha Celis de la Cruz y Elba Chávez, dos acuciosas investigadoras de la vida de los periodistas y de sus actos por alcanzar estatus de mayor libertad de prensa en el país, en uno de los suplementos publicados por Zócalo, mencionan esas duras e incansables batallas contra la censura y la persecución de periodistas al enfrentar poderes autoritarios y hasta totalitarios que impedían el ejercicio de esos valiosos derechos para la vida pública del país.
De la Cruz en “Censura y legislación de la Libertad de Imprenta en México” menciona que “la libertad de pensar y de manifestar ideas han sido los derechos defendidos con mayor tenacidad por el pueblo mexicano a partir de la emancipación de España y, posteriormente, con la promulgación de las Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma en el siglo XIX”, mientras la maestra Elba Chávez Lomelí en “Persecución a Periodistas” cita la trayectoria de José Joaquín Fernández de Lizardi, El Pensador Mexicano, el “primer escritor encarcelado por la publicación de sus ideas” en 1812.
La maestra De la Cruz, a quien recordamos con afecto, refiere el cambio que representó modificar el estatus jurídico de los habitantes del México independiente en su tránsito de súbditos a ciudadanos y el estatus de reconocimiento de sus derechos, entre ellos, para los periodistas la libertad de imprenta. Sin embargo, un derecho objeto de una serie de rígidas reglamentaciones para sancionarlos por delitos como “abusos de imprenta” con los cuales se acusaba a los periodistas de transgredir la vida privada y ser acusados y juzgados por jurados organizados ex profesos, aunque gozaban de cierto y relativo derecho para su defensa.
En sus hallazgos de investigación, la maestra De la Cruz destaca el papel jugado por la Iglesia Católica como uno de los principales aparatos censores cuando se quejaba por las sátiras y supuestos escarnios e invectivas que se “dirigían contra la misma religión” o bien por escritos que “ataquen directamente la forma de gobierno republicano, representativo, popular”.
La Ley Lares, cita De la Cruz, publicada en 1853 por el último gobierno del general Antonio López de Santa Anna, fue “uno de los reglamentos más represivos contra la Libertad de Imprenta”, que obligaba a los impresores a pagar multas y “retomaba el delito de subversión a los impresos contrarios a la religión católica o atacasen o insulten el decoro del gobierno supremo”.
Chávez Lomelí menciona que “tanto era el temor” por la opinión de Fernández de Lizardi que a las tres de la mañana de diciembre de 1812 fue detenido por el jefe de la policía y por 60 hombres de su cuerpo policíaco para ser llevado la cárcel de la Corte.
El mismo autor de El Pensador Mexicano narró la forma como fue detenido: “A esa hora me condujeron a la cárcel de corte al cuarto de los prisioneros, que era ese calabozo estrecho (…) rodeado de los horrores de la muerte y de la infamia, porque no veía sino sacos de los ajusticiados, cadenas, grillos, cordeles, mascadas, cubas y cerones, pronósticos de los últimos momentos de mi existencia”.
Para defenderse de la prisión a que había sido condenado, El Pensador Mexicano, citó Chávez Lomelí, cuando ya la Constitución de 1812 de Cádiz postulaba la libertad de imprenta, flaco, descolorido, con su capote revolcado en el calabozo y no pudo limpiar, el escritor y periodista argumentaba a su favor que lo escrito sobre el Virrey era porque esa Constitución lo autorizaba.
Más de dos siglos después, el periodismo mexicano enfrenta situaciones abyectas cuando a partir de ese delito de “violencia política de género” sustituye a la calumnia y la difamación y se ha convertido en un instrumento perverso desde los ámbitos públicos de gobiernos de Morena, un partido enmarcado dentro del liberalismo que da pie a no distinguirse y separarse de los gobiernos neoliberales o conservadores del llamado prianismo que ejercían diversas formas de control y represión sobre esas libertades de expresión y difusión de las ideas.
Con decisiones políticas de ese tufo llamado censura se oscurecen las libertades de expresión al periodismo ejercido o por personas en cualquier estado del país sea en Campeche, Puebla, Sonora y Tamaulipas, Guerrero o Oaxaca, gobernados por Morena y con ello el país parece regresar al medioevo de la colonia que condenó a la cárcel a Fernández de Lizardi. Desde varias instancias del poder de ese partido mayoritario en el país, se acallan voces críticas utilizando como guillotina la “violencia política de género”.

Miguel Ángel Granados Chapa, en su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, en mayo de 2009, mencionaba los extremos entre la libertad sin cortapisas de la “libertad de opiniones y supresión de las leyes represivas de la prensa” en el gobierno de Valentín Gómez Farías en 1833 y las dictadas en 1853 para castigar con severidad los supuestos abusos de la prensa por su Alteza Serenísima, Antonio López de Santa Anna por ser escritos “subversivos, sediciosos, inmorales, injuriosos y calumniosos”, los que después se llamarían “ataques a la vida privada, la moral y el orden público”.
Entre los escritos subversivos, narró Granados Chapa, se contaban “los que ataquen el supremo gobierno o a sus facultades o a los actos que ejerza en virtud de ellas…”
Granados Chapa fue uno de los más aguerridos defensores de esos derechos del sexto y séptimo constitucionales, los que practicó a sabiendas de sus riesgos, en condiciones semejantes a los enfrentados por Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, Manuel Payno y Vicente García Torres, encarcelados por desafiar el poder político y del supremo gobierno con sus escritos.
Dónde estamos sentados ahora cuando el delito de “violencia política de género” emerge de los subterráneos de los calabozos del siglo XIX y renace la censura borrosa del Santo Oficio, cuando cualquier ciudadana o ciudadano es obligado a inclinarse y pedir perdón por cualquier atrevimiento de juzgar el enorme poder ejercido sin trabas. Desde esas alturas de los reinos de la soberbia y de la prepotencia del poder público de Morena, cuando el líder del movimiento que lo fundó pregonaba “prohibido prohibir” y fue uno de los mexicanos más perseguido en la vida contemporánea de México por ejercer su libertad de pensar, criticar y disentir.
*Periodista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.