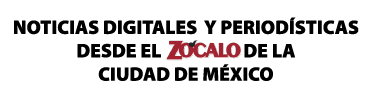Francisco Godinez Galay*
Buenos Aires.- Nos han intentado convencer de que los medios de comunicación son negocios que deben dar réditos económicos y que se justifican solo por niveles de rating y de capitalización. En el continente americano, el modelo que hay prevalecido es el de empresas con fines de lucro. Sin embargo, la historia de los medios en nuestra región no puede reducirse a una cuestión comercial. Incluso en los casos en los que se busca el lucro, sin pasión ni vocación, es difícil generar logros. Es que la comunicación es un derecho, y la industria que se construye en torno a ella está indefectiblemente constituida por bienes y servicios con un carácter especial: producir comunicación no es lo mismo que producir zapatos, porque no importa solamente su valor de compra y venta, sino su valor simbólico, cultural, educativo; y porque en este campo intervienen derechos fundamentales.
El surgimiento de la radio en Argentina debe leerse en esta perspectiva. Cuando en 1920 un grupo de aventureros se lanzó a iniciar lo que sería una prolífica historia, la actividad, aún inexistente, no podía medirse por su valor económico, por más que esa gesta inaugural abriera paso a un sector que en nuestro continente luego sería mayoritariamente comercial.
El 27 de agosto de 1920, un grupo de muchachos apodados “Los Locos de la Azotea”, produjeron la primera transmisión radiofónica en Argentina, y para muchos, la primera tal cual las conocemos hoy. Y es que esta transmisión no fue solo una prueba excepcional, ni tuvo fines bélicos como otros casos, sino que dio inicio a una emisora que tuvo continuidad y que se fusionó con el nacimiento de cada vez más y más radios en Argentina. Ese día, desde el teatro Coliseo de Buenos Aires, se transmitió la ópera Parsifal de Wagner para aproximadamente cuarenta aparatos receptores. Pero al día siguiente se transmitió otra ópera. Y al siguiente otra. Y otra. Y otra…
La denominada LOR Radio Argentina fue la primera radio de habla hispana con emisiones regulares, y fue reconocida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones con la primera patente del mundo en su tipo. De hecho, en el Primer Congreso Mundial de la Radio, realizado en 1934 en Buenos Aires, se estableció el 27 de agosto como el Día Mundial de la Radio en homenaje a esa transmisión. En 2011 UNESCO estableció también al 13 de febrero como el Día de la Radio, por ser la fecha de la primera transmisión en 1946 de la radio de Naciones Unidas.
En épocas en las que se ensalza el emprendedurismo, el grupo conformado por Enrique Telémaco Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza bien podría catalogarse con ese carácter. Pero lo cierto es que no había un objetivo económico detrás de esa empresa. Por eso preferimos referirnos a ellos como experimentadores, inventores, porque la radio así nace y así es en el resto de su historia.
La radio existe por un conjunto de progresos científicos y técnicos; existe por la inventiva de algunos desarrolladores y desarrolladoras, y justamente por su capacidad de hacer aquello que a priori no es rentable, aquello que no es necesario hacer en términos de costo-beneficio, aquello por lo cual seguramente recibieran cuestionamientos del tipo “¿y para qué hacen esto?”.
Pero la radio también existe porque encarna una necesidad humana, que es la de comunicarnos con sonidos; porque es el más democrático de los medios; por su cercanía, por la confianza que genera, por lo relativamente sencillo y barato que es consumirla y producirla. Existe también porque es experimentación y juego. Porque se expande, porque se resignifica. La radio nace así, y así sobrevive: es AM, es FM, es onda corta, es streaming, es podcast, es audio en WhatsApp, en YouTube, en televisión; en el aparato tradicional, en la computadora, en el celular.
“Los Locos de la Azotea” eran cuatro médicos curiosos, intrusos. Enrique Susini inventó además el estalagmómetro, un aparato para diagnosticar tumores. Introdujo la foniatría en la Argentina. Atendió como médico algunas de las voces más importantes como las de María Callas, Enrico Caruso y Carlos Gardel. Escribió cerca de setenta obras de teatro. Fue director de cine (en 1933 estrena “Los Tres Berretines”, segunda película sonora argentina). Y hasta fue director de cámaras en la primera transmisión televisiva de la Argentina, el 17 de octubre de 1951.
Luis Romero Carranza fundó la primera fábrica de celuloide para cine, y patentó antes que la RCA Victor el sistema para agregarle sonido a las películas. César Guerrico llegó a ser un médico de renombre, y director de Radio Splendid, una de las más importantes de la historia argentina. Miguel Mujica llegó a ser gerente del proyecto de onda corta que vinculó Buenos Aires con España, hasta 1936. Allí, Mujica se dedicó a asistir médicamente a los heridos de la guerra civil. Tiempo después llegaría a ser ministro de Comunicaciones de la Argentina.
La experiencia de “Los Locos de la Azotea” nos permite trazar un hilo de continuidad de la historia radiofónica argentina y confirmar lo que siempre supimos: la radio es mucho más que su sector comercial. La radio como institución, en América Latina ha sabido crecer apoyada en tres patas: la empresa privada, el Estado, y las organizaciones comunitarias. En el territorio digital, también se expande por experimentos comerciales pero también por organizaciones, grupos e individuos movidos por el deseo de comunicar con sonidos más allá del objetivo monetario. Esa experiencia iniciática de “Los Locos de la Azotea” confirma que la radio nace experimental, nace por una vocación. Hoy sabemos también, como recuperan Inés Binder y Santiago García Gago (2020)1, que si bien las experiencias cruciales para la radio comunitaria en América Latina se remontan a fines de los años 40 con los casos de Radio Sutatenza en Colombia y las radios mineras en Bolivia, la radio sin fines de lucro nace junto con la radio en general: en Estados Unidos ya había habido experiencias de emisoras de vocación social durante la década del 20. La conclusión es evidente: el modelo que se impuso fue el comercial, pero ese modelo no define ni nunca lo hizo a lo que es la radio: una necesidad social y un servicio cultural, tal como lo es desde aquella noche de agosto de 1920.