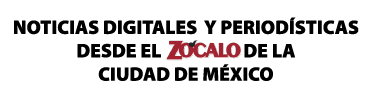Axel Velázquez Yáñez
La elección por voto popular de jueces y magistrados que tendrá lugar el 1 de junio, representa un acontecimiento sin precedentes en la historia institucional de México. Además de las implicaciones formales, vale la pena abordar el acontecimiento discursivo: hemos presenciado en los últimos meses un proceso en el que se disputa no sólo el control de las instituciones judiciales, sino también el sentido mismo de la justicia, de la democracia y de lo que significa transformar un poder público.
Los discursos que han rodeado esta elección configuran un campo simbólico (espacio donde se construyen y disputan los significados) que no puede ser reducido a un ejercicio de ampliación de derechos. Desde el Ejecutivo, en el sexenio anterior y en el presente, se ha construido la idea de que “el pueblo por fin elegirá a sus jueces” en busca de producir un efecto de sentido: el de una ruptura con un pasado oligárquico, corrupto y elitista. No obstante, esto ha ocurrido sin una propuesta discursiva sólida para rearticular los valores judiciales en un nuevo marco institucional.
Al final, como ex – presión mayoritaria, se logró instalar la imagen de un Poder Judicial distante, plagado de privilegios y poco comprometido con la justicia social; el último bastión del viejo régimen. Pero esa narrativa, aunque políticamente rentable, impidió una reflexión institucional seria. Se ha confundido participación con improvisación y transformación con desmantelamiento. Esa confusión ha sido reforzada por los medios afines al Gobierno y reproducida sin mayor cuestionamiento en amplios sectores de la opinión pública.
Sin financiamiento público y con las redes sociodigitales como plataforma, las campañas de las y los aspirantes a cargos en el Poder Judicial de la Federación no han optado por la exposición de criterios técnicos, sino por la espectacularización electoral. Hemos podido presenciar sketches cómicos, frases de impacto, jingles, eslogans identitarios, cuentas en redes sociodigitales con estéticas propias de influencers e, incluso, spots con imágenes religiosas o apelaciones emocionales directas. Todo lo anterior, con el agravante de la participación de candidatos con un pasado cuestionable, por decir lo menos.
Concebir al juez como un personaje en campaña que “promete” justicia en vez de alguien que está obligado a interpretarla de acuerdo con la ley, modifica también el contrato simbólico, implícito, entre ciudadanía y sistema judicial. El problema es que, en ausencia de mecanismos claros de evaluación, de formación judicial sólida, de regulación del discurso en campaña y de protección frente a las presiones políticas, el resultado puede ser una justicia más vulnerable, más inconsistente y, paradójicamente, más alejada de los sectores populares que buscaba beneficiar.
Las comparaciones internacionales enriquecen esta mirada. En Estados Unidos de América, donde varios estados eligen jueces por voto, se ha observado una deriva hacia la politización del Poder Judicial y, en consecuencia, la judicialización de los conflictos partidistas. Las campañas judiciales reciben financiamiento de grupos de interés que luego esperan favores en las sentencias. En Bolivia, la elección de magistrados ha derivado en altos niveles de abstención y voto nulo, ante la falta de información real sobre los candidatos.
En ambos casos, el efecto discursivo ha sido el debilitamiento de la confianza pública en el sistema judicial. En contraste, países como Canadá o el Reino Unido han apostado por discursos institucionales centrados en la legitimidad por mérito, con mecanismos de selección que, sin renunciar a la rendición de cuentas, priorizan la capacidad técnica y la independencia. Ahí, el relato público sobre la justicia no pasa por el espectáculo, sino por la construcción de legitimidad a través de procesos colegiados.
A pesar de todo, es importante reconocer que el impulso transformador no es ilegítimo. Que se cuestione el statu quo judicial es saludable. Que se aspire a renovar las élites judiciales y abrir espacios a nuevos perfiles, también. Pero, desde la comunicación política y el análisis del discurso, se observa que no hay reforma institucional posible sin una reforma del lenguaje, de los marcos interpretativos, de los modos de enunciar y representar el poder.
Para una implementación creíble y legítima de la reforma, además de las carencias que los especialistas en la materia puedan anotar, hizo falta una traducción de las problemáticas de un poder históricamente marcado por la opacidad y el hermetismo a un lenguaje accesible pero no banal. Si no se democratiza también el discurso jurídico y no se enseña a deliberar sobre la justicia sin reducirla a un espectáculo, la reforma corre el riesgo de convertirse en un acto de simulación: algo que parece transformar, pero que, en los hechos, encubre una captura distinta de la misma estructura dañada.
*Doctor en comunicación y catedrático de la FCPyS de la UNAM