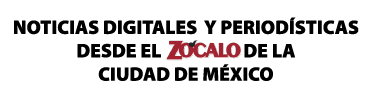Luis Miguel Carriedo
Desde 1994 la autoridad electoral mide el comportamiento de coberturas periodísticas que se da en noticiarios de radio y televisión con alcance masivo a las campañas políticas. Se trata de un ejercicio que no limita la libertad editorial de los medios y tampoco implica una obligación para que hablen más tiempo de un partido y menos tiempo de otro, porque solo toma una fotografía de a quién le dan más atención y a quien menos en cada emisión a partir de un catálogo nacional de programas aprobado por el INE previo a cada contienda.
La metodología para hacer esa medición se ha construido con criterios académicos de la UNAM pero también se ha visto afectada por presiones de las grandes empresas que no quieren ser exhibidas cuando sus contenidos muestran sesgos en favor de un partido, argumentando que sistematizar eso podría inhibir su libertad de tomar postura.
Durante los años ochenta la cargada mediática en favor del partido gobernante era casi total. No había manera de conocer la oferta de oposición a través de los grandes medios porque sencillamente la borraban de sus micrófonos y pantallas. En 1982 Miguel de la Madrid fue el candidato que acaparó toda la cobertura de Televisa, mientras el dueño de la televisora, Emilio Azcárraga Milmo, justificaba sin rubor:
“Si se da más tiempo al partido oficial y al gobierno es porque ellos tienen más necesidad de comunicación y nosotros somos evidentemente soldados del presidente de la república y no de los demás; cuando hay necesidad de comunicar algo, pues lo hacemos con mucho gusto” (Proceso, 15/05/1982).
En 1988, ocurrió lo mismo con los principales noticiarios de la época, Carlos Salinas era el favorecido, a quien se daba casi toda la cobertura.
Documentar aquella falta de pluralidad en las noticias que daban a conocer los medios radiodifundidos, saber en números fríos cuál era el tiempo dedicado a un partido y cuánto a otro, de qué partido no hablaban, de cuál hablaban mejor o peor, entre otros aspectos, durante las contiendas electorales, inició primero a través de estudios académicos donde se mostraron desequilibrios y brechas de difusión que hubo en 1988 (todo para el partido oficial), luego vino el impulso de veedurías ciudadanas de medios, y también los primeros ejercicios de monitoreo a cargo del otrora Instituto Federal Electoral.
Desde 2007 la ley obliga no solo a realizar esos monitoreos en cada contienda federal, también pide que se firmen compromisos voluntarios y no vinculantes para que televisoras y empresas de radio procuren difundir todas las voces de las contiendas sin limitar su libertad editorial.
Los monitoreos representan un mecanismo que favorece el derecho a la información y promueve la pluralidad sin afectar la libertad de expresión de cada medio o noticiario en particular, porque no es obligatorio que una televisora ocupe el mismo espacio para cada partido o candidato, pero sí informa a la población su derecho a saber, de que esa empresa decidió dar más espacio a un partido y menos a otro en uso de esa libertad. Saber también, hasta ahora solo parcialmente, si hay un sesgo en esa cobertura y tiempo destinado.
Monitoreo incompleto, millonaria inversión
a determinada opción política.
En México, la fotografía de las coberturas es una actividad que desde 2009 hace el INE, en coordinación con la UNAM para cada contienda federal. Las grandes televisoras, las que habitualmente favorecen a quien está en el poder o cerca de conseguirlo, tuvieron que aceptar la medición de cuánto tiempo dedican a cada partido, pero han peleado con su aparato de cabildeo descafeinar estos ejercicios, con el argumento de que informar sobre su tendencia de positiva o negativa en sus contenidos “de opinión” atenta contra su libertad.
Eso ha logrado que se distorsione una parte sustantiva del monitoreo que hace la UNAM vía contrato con el INE, porque pese a la calidad técnica y académica, así como miles de datos útiles que aporta el monitoreo en general, la metodología tiene letras chiquitas que no permiten medir con precisión cuántos adjetivos se registran durante un noticiario, porque solo se toman en cuenta los que están presentes en nota informativas, reportajes o entrevistas, pero nunca los que se expresan en mesas de análisis, en un segmento editorial del noticiario o en programas como “Tercer Grado” de Televisa, pese a que sus contenidos abordan las campañas.
Así, los resultados permiten saber cuánto tiempo dedica un noticiario a un partido sumando tanto sus notas informativas, sus reportajes, entrevistas y mesas de análisis u opinión, pero cuando se registra si ese tiempo fue neutro, positivo o negativo, hay una omisión que distorsiona, porque se exenta de medir adjetivos todo lo que sea análisis, debate y opinión. Así, las presiones de las televisoras han tenido efecto en las decisiones del INE y también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con una suerte de “lavado de opinión” que da la impresión de neutralidad en las coberturas o de adjetivos mínimos, cuando la realidad puede ser muy diferente.
Para justificar que no se midan los adjetivos en el género de opinión, se dice que sería muy grave hacerlo, propio de regímenes autoritarios, que medir tendencia y sesgos atenta contra la libertad de quien opina, pero medirlos en un reportaje no atenta contra la libertad del reportero; que monitorear un programa de espectáculos es válido, pero monitorear uno con análisis y entrevistas que se dedica a las campañas (como Tercer Grado de Televisa o “Campañeando” (que se transmitía en Azteca) no. Así de absurdo.

En 2009 ese debate interno inició en el IFE y en 2012 dejó claro el dilema. No había mucha ciencia, Televisa tenía desde entonces, como uno de sus programas estelares, a “Tercer Grado”, Azteca creó un programa específico para aquellas campañas (“Campañeando”). Ninguno fue monitoreado, pese a que se dedicaron particularmente a cubrir y analizar las campañas.
A “Tercer Grado”, en 2012 como en 2018, acudieron tanto candidatas como candidatos presidenciales. Fue un espacio con razonable equidad en invitados, clave para cubrir las campañas en la televisora, pero no fue parte del monitoreo ni se midieron los adjetivos ¿por qué? pues porque ganó la postura del aparato de cabildeo empresarial que defendió, con el apoyo de varios consejeros del IFE el muro que sigue ahí: no se permitió entonces y hoy tampoco que haya monitoreo para esos programas porque eran y son “de opinión”, por eso no hubo monitoreo para esos programas, y por eso no hay hasta ahora.
En eso siempre han ganado las televisoras, independientemente de que la pluralidad se refleje más o menos en sus coberturas. Ahora en elección intermedias de 2021, las resistencias en el diseño metodológico persisten. Pese a la millonaria inversión en el monitoreo, esa metodología impide saber con cuánto tiempo se habla de cada candidatura y cuántos adjetivos le dedican, por ejemplo, los anfitriones en el principal programa de análisis y entrevistas políticas de la televisión más importante del país, durante las campañas.
Cuando se diseñó la metodología para la elección de 2012 (que se mantiene en los sustantivo en ese aspecto de no medir tendencia en género y programas de opinión), parte de los intentos de engaño primigenios para evitar que se midieran adjetivos, o se monitorearan programas de análisis, fue decir que era técnicamente imposible hacerlo. Luego se reconoció que sí se podía medir (ya se había hecho en años previos) pero que se consideraba inapropiado porque se sentirían vigiladas las televisoras en su derecho a expresarse y podrían inhibirse para hacerlo con libertad. El resultado es que programas como “Tercer Grado” nunca se han incluido en el catálogo de monitoreo para no incomodar a las mismas empresas. El monitoreo, sólo informa a quien más, a quién menos, de quien se habla positivo y de quien negativo. En ese último elemento (la tendencia positiva o negativa) es en donde está incompleto el monitoreo del INE a nivel nacional tanto en esta como en las contiendas previas.
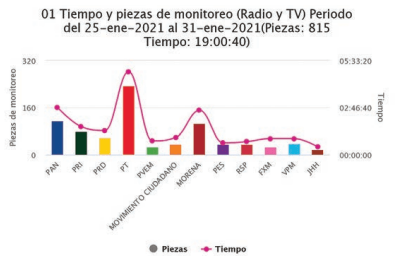
Se lee en la metodología que se ha aplicado como criterio “científico” y supuestamente académico:
“En consideración y respeto a los principios de la
libertad de expresión, la información clasificada
como propia del género “opinión y análisis” así
como “debate” y “espectáculos” no se analizará
como información valorada ni positiva ni negativamente”.
Con esa polémica regla vigente, la UNAM y el INE aportan muy buena información, pero incompleta en cuanto los adjetivos del género opinión y totalmente ausente en programas específicos de ese género.
Monitoreo 2021
El reporte de inicio de campañas del monitoreo 2021, informa que el tiempo total de cobertura al tema, entre el 4 y el 18 de abril pasados, fue de 435 horas 43 minutos 5 segundos. En ese tiempo, los adjetivos que sí se midieron para registrar quiénes tuvieron más valoraciones positivas o negativas, contabilizaron, en todos los noticiarios monitoreados (493 noticiarios y 10 programas de espectáculos) que la coalición “Va por México” (PRI-PAN-PRD) fue la que tuvo más adjetivos positivos en el conjunto de programas monitoreados, y quienes más adjetivos negativos acumularon fueron candidaturas del partido Redes Sociales Progresistas (en el corte que se informa, se dio el escándalo del candidato de ese partido, Alfredo Adame, diciendo que se quedaría con varios millones de pesos presuntamente del dinero público dispuesto para su campaña).
Si las valoraciones las contamos solo en radio, acorde al reporte, la tendencia es igual (Coalición VPM con más valoración positiva y RSP más negativa), pero en el caso de los noticiarios de televisión, de quien más se habló bien fue del partido Movimiento Ciudadano y quien más negativos tuvo en este arranque de campañas fue el Partido Encuentro Solidario. Falta un largo tramo de campaña, pero en el arranque, los medios han dado más espacio al PAN, y más adjetivos positivos a la coalición que integra, según el INE.
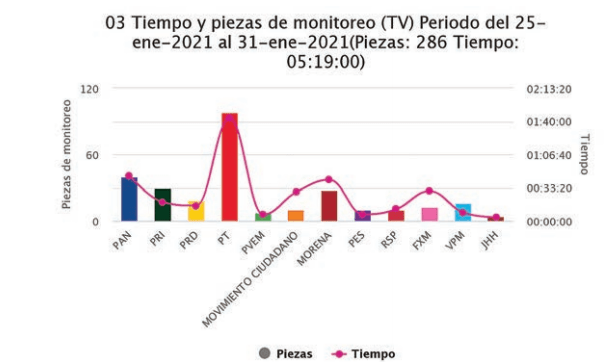
Encuentro Solidario. Falta un largo tramo de campaña, pero en el arranque, los medios han dado más espacio al PAN, y más adjetivos positivos a la coalición que integra, según el INE.
Las candidaturas a las que les dedicaron más tiempo los noticiarios son del PAN (43 horas 45 minutos), luego a las de MORENA (42 horas 48 minutos) y en tercer lugar el PRI (41 horas 1 minuto). Aunque las diferencias en lo individual por partido parecen menores, la cosa cambia en el registro por coalición. Ahí la opositora “Va Por México” (PRI-PAN-PRD) tiene cobertura de 41 horas 1 minuto), mientras que Juntos Haremos Historia (MORENA-PVEM-PT) solo tiene 27 horas 32 minutos.
¿Cómo afecta el que no se midan adjetivos en el género de opinión presente en noticiarios que sí se monitorean? (“lavado de opinión”)? Dos ejemplos:
Sabemos que el tiempo total que tuvo el PAN fue de 43 horas, pero de ese total fueron 10 minutos en género debate (exento de medir tendencia en adjetivos positiva o negativa) y otras 8 horas del género opinión (exento también de medirle adjetivos) dentro de los noticiarios. Es decir, podemos saber que es el partido al que más tiempo se le dedicó sumando todos los géneros periodísticos, pero si queremos saber la tendencia positiva o negativa de ese tiempo es imposible, porque la metodología del INE mutila todos los adjetivos que se expresan en género opinión (en este caso fue el 18% del total), que es donde hay más adjetivos.
En el caso de MORENA, de las 42 horas dedicadas a su cobertura, tenemos 12 minutos de debate y 10 horas de opinión exentas de medir sus adjetivos positivos o negativos, y así es fácil confundir las coberturas con cierta tendencia a favor o en contra de un determinado partido haciéndola pasar como una cobertura neutra, porque no hay manera de saber qué adjetivos se presentaron en casi el 24% del tiempo total, equivalente a las horas y minutos que se difundieron en el noticiario vía género de opinión o debate, donde precisamente suele haber más adjetivos. Donde hay más es en donde no se les mide, ahí donde se encontrarían tendencias claras, es donde se mutila información clave porque sólo se cuentan adjetivos de tres géneros (nota, entrevista y reportaje) y no de todos (opinión y debate), pero la suma del tiempo incluye unos y otros (“lavado de opinión”).
El criterio es absurdo y contradictorio: Se pueden medir programas hasta de espectáculo, pero nunca los que son de análisis político como “Tercer Grado” de Televisa, sólo los que dan noticias y bueno, si en esos se expresan opiniones se medirá el tiempo destinado a esas opiniones, pero no los adjetivos utilizados.
El resultado final permite a las grandes empresas de radio y televisión decir que ahí está el monitoreo que refleja coberturas equilibradas, casi sin adjetivos, neutras, sin tendencia positiva o negativa. El detalle es que si la tendencia no se mide pues claro que saldrá “neutra” aunque en realidad no lo sea.
Para entender la metodología INE-UNAM
La base legal para los monitoreos está en el artículo 185 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde se establece que el INE:
“Ordenará la realización de monitoreos de las transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales. Los resultados se harán públicos, por lo menos cada quince días, a través de los tiempos destinados a la comunicación social del Instituto…”.
El artículo 160 de esa misma ley, pide al instituto acordar con la industria de la radio y la televisión, lineamientos no obligatorios con recomendaciones éticas de conducta, en donde se comprometan, en cada elección, a propiciar equilibrios, pluralidad, ser veraces, no vulnerar la vida privada de candidatas y candidatos, entre otros rubros muy genéricos. Esos lineamientos se firman como acto voluntario y son la base que justifica el monitoreo de noticiarios. Es decir, como hay un compromiso de ser plurales y equilibrados, pues el INE informa a la población qué tanto se cumple o no eso sin asumir que debe ser rigurosamente atendido, porque en todo caso, hay una sanción moral con las audiencias, a quienes se le ofrece pluralidad y pueden saber si en los hechos se presentaron sesgos pronunciados y por lo tanto, una incongruencia entre el decir y el hacer.
La metodología no es perfecta, pero tiene ya algunos años y ha mostrado solvencia en varios de sus elementos, salvo la restricción absurda de no medir adjetivos ni programas de opinión.
El modelo de registro funciona así: Se delimitan “sujetos de enunciación” (medios y actores políticos a quienes se mide cuando hablen del objeto de este monitoreo –Medios (campañas federales).
La UNAM y el INE asumen a esos sujetos como:
1.”Conductores”
2.”Reporteros”
3.”Analistas de información”
4. Actores políticos que digan en el programa noticioso cosas relacionadas con el objeto del monitoreo, están considerados como :
- Precandidatos y Candidatos
- Dirigentes de partidos
- Líderes parlamentarios
- Presidente de la república
- Gobernadores
- Líderes morales o históricos de partidos.
- Luego vienen los “objetos de enunciación” (de qué se habla para medir precampañas y campañas-). No se mide si sale un político en la tv (sujeto de enunciación) a menos que hable de las campañas.
Como criterios metodológicos, el registro de lo que se habla se ordena por tres figuras:
1.Pieza de monitoreo (si anuncian una nota al inicio del programa, más tarde la leen y luego la ponen en un resumen, esos fragmentos son una mención o pieza –anuncio inicial, lectura de la nota y resumen-, esa es la unidad de análisis),
2. Pieza informativa (si el aviso inicial, la información y el resumen de esa información -3 fragmentos o piezas- son de una misma nota, la suma es una sola “pieza informativa”)
3. Valoraciones a las piezas informativas (cuando se presentan adjetivos calificativos o frases idiomáticas –por ejemplo: “lamentable”, “penoso”, “grotesco”-, pero sólo por parte del “conductor o reportero del noticiario” y no por parte de los políticos).
Lo anterior implica que no basta con que aparezca un sujeto de enunciación, sino que debe combinarse hablando del objeto de enunciación para que comience a registrarse en el monitoreo, que no basta con que salga un político hablando mal de otro para considerar que el tiempo destinado es negativo, porque el referente para medir adjetivos son los conductores y además, y ese conductor expresa adjetivos en una sección de “opinión” dentro del mismo programa, pues queda sin registrarse ese adjetivo por una regla polémica que asume contrario a la libertad de opinar informar a las audiencias si se opina a favor o en contra.
Adicionalmente, la metodología nos dice que cuando sujetos de enunciación hablen del objeto de enunciación, pues el tiempo que destinen también se clasificará acorde al género periodístico que se utilice y lo acota a 5 géneros:
1.Nota
2. Entrevista
3.Debate
4. Reportaje
5. Opinión o análisis.
Esa última variable es la que tiene zona vedada que no ha sido posible superar desde 2009. Si se mide el “tiempo de transmisión” que se dedica a un partido o candidatura usando ese género en un noticiario, pero se borran de la cuenta los adjetivos positivos o negativos que ahí se expresan a diferencia del resto de géneros y eso no es un accidente, ha sido añeja la presión de las televisoras para que así sea. El otro elemento es que programas que sean preponderantemente de ese género quedan exentos de ser monitoreados.
Es un candado que nació antes de la elección de 2012, y es tan absurdo que
hoy se monitorean 10 programas de espectáculo, pero no los que hablan de política y elecciones habitualmente como “Tercer Grado”, porque como es programa de opinión, el INE asume que se sentirían intimidados sus conductores y conductoras al saber que, si hablan en contra de un candidato ejerciendo su libertad, alguien puede enterarse. No hay razón para avergonzarse u ocultar esas posturas que son públicas.
Los medios deben tener libertad editorial y eso incluye su derecho a opinar bien de un partido y mal de otro, desde esa perspectiva sería inaceptable obligar a un periodista o analista a opinar igual de positivo o igual de negativo de todos los partidos, pero eso nada tiene que ver con un monitoreo no vinculante, que no limita esa libertad de tomar postura pero le permite a las audiencias a conocerla, saber cuál es esa tendencia y decidir si además de informase en ese medio también consulta a otros o no.
Al ser programas de televisión y radio, pues son públicas las opiniones, el único objetivo de no registrarlas es esconder su tendencia y generar una idea de neutralidad que no existe y que no tendría por qué ser matemáticamente igual para todos los partidos. Ni obligar a la impostura ni simular que existe cuando no es así. Por eso debería reconsiderarse ese “lavado de opinión”.