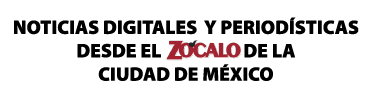Israel Tonatiuh Lay Arellano*
Guadalajara, Jal.- El pasado 1 de mayo se cumplieron 10 años de la entrada en vigor de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. En esta década mucho ha cambiado en comparación con el contexto anterior: prevalencia, mecanismos para la creación legislativa y formas de participación. Sobre el primer punto, la investigación realizada en 2015 en la ciudad de León, Guanajuato, arrojó como prevalencia el conocido dato de que había una persona con autismo por cada 115 habitantes, y aunque por naturaleza demográfica ese número ya no es representativo, no se ha realizado ningún otro estudio para conocer la nueva cifra.
Lo anterior, es el principal argumento que ha llevado a distintos actores a buscar la modificación tanto de la ley general como de las leyes locales en algunas entidades federativas, de hecho, como lo hemos señalado en más de una colaboración en esta revista, en 2018 se logró aprobar, en la Cámara de Diputados, un proyecto de reforma a la ley general, pero el cual no logró pasar en el Senado; y si bien en ningún estado con ley vigente se ha realizado el proceso completo de modificación, sí ha habido tibios intentos.
En los últimos 15 meses se han aprobado tres leyes locales: Hidalgo (2 de julio de 2024), Guerrero (10 de agosto de 2024) y Morelos (28 de mayo de 2025), mientras que otros estados han mostrado interés por la modificación, sin embargo, no todas estas inquietudes están apegadas a derecho o han sido del todo consensuadas, ya que irónicamente, en la búsqueda de la legitimación de algunas de estas iniciativas de creación o de reforma, los legisladores han olvidado que no se trata solamente de “publicitar” la intención o de creer que sólo se convoca a los interesados para “escuchar cómo han vivido la ley o la falta de esta”, sino que, en materia de personas con discapacidad, éstas deben ser consultadas para construir deliberativamente la nueva ley o la reforma.
Algunas y algunos legisladores, tanto locales como federales, han malinterpretado lo que significa el mandato popular, al señalar, en pocas palabras, que no están obligados a consultar, pero que por su espíritu democrático así lo hacen, lo cual está totalmente alejado de la realidad, por lo que, en el mejor de los casos, las mesas de consulta sólo se convierten en un medio para legitimar un mal proceso; en el peor, ni siquiera hay diálogo sino un disenso absoluto.
En cuanto a las últimas leyes que han tenido un erróneo proceso de creación, se encuentran Baja California Sur y Morelos. El congreso de BCS legisló de manera exprés su iniciativa, ya que se había presentado a principios de diciembre de 2023 y 10 días después fue aprobada por el pleno de ese poder, no sin antes haber convocado a las familias de personas con autismo, pero sólo para que hicieran acto de presencia, pues en ningún momento hubo consulta o siquiera se les escuchó.
Finalmente, la ley fue publicada y entró en vigor el 21 de marzo de 2024. Ante esta situación, tanto la Comisión local como la Nacional de Derechos Humanos interpusieron una acción de inconstitucionalidad, la cual fue resuelta el 13 de marzo de 2025, declarando inválido el decreto de creación.
Un proceso similar pasó en Morelos, en donde se retomó una iniciativa para crear la ley local en ese estado, aprobándose el 8 de abril de 2025, siendo publicada el 28 de mayo de este mismo año, pero al no haber hecho una adecuada consulta, se interpuso una acción de inconstitucionalidad, la cual fue derivada para ser resuelta por la actual Corte que ha entrado en funciones el pasado mes de septiembre.
Si bien otros congresos locales como el de Jalisco, que ha propiciado encuentros con personas con autismo, asociaciones y otros profesionistas en el tema, este mecanismo no ha sido apropiado del todo, ya que una consulta debe estar diseñada para generar una deliberación de la cual se nutra la iniciativa, y no sólo ser un espacio para escuchar sentires y quejas mal atendidas, ya que en estos casos se habla de todo y nada a la vez.

Por otro lado, en los últimos tres meses se abrieron otros dos frentes para reformar la ley general. Uno en el Senado, a través de la senadora Laura Itzel Castillo, quien convocó al Foro por los Derechos a la Salud, Educación, Trabajo y Justicia de las Personas con Espectro Autista y Neurodiversidad, el cual se llevó a cabo los días 22 y 23 de julio; y otro en la Cámara de Diputados, cuya Comisión de Atención a Grupos Vulnerables convocó a Audiencias Públicas sobre el proyecto de Decreto en Materia de Inclusión de Personas en Condición del Espectro Autista las cuales se realizaron los días 9, 10 y 11 de septiembre.
La propuesta que se anidó en el Senado conlleva el riesgo de ampliar la ley general a otras condiciones de la llamada neurodivergencia, lo que de alguna manera trastocaría en el mismo sentido a las leyes locales ¿Por qué lo señalo así? Tratemos exponerlo en tres ideas desde nuestra particular postura: el primer argumento es que, si bien se trata de un concepto impulsado por diversos actores, no ha sido lo suficientemente discutido ni desde el enfoque clínico ni desde el sociopolítico, pudiendo haber diferencias entre lo que se entiende por neurodiversidad y neurodivergencia. Esto ya amerita un mayor debate por lo menos a nivel teórico.
En segundo lugar, la neurodiversidad abarca muchas condiciones del neurodesarrollo, lo que significaría dar un argumento extra a aquellos que utilizan la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad para señalar que no puede haber leyes específicas en esta materia. Sumado a esto, si las leyes vigentes se reforman con esta visión, entonces podría considerarse que no se trata de una reforma, sino de una nueva ley.
En tercer lugar, aunque no menos importante, con todo y sus defectos, la actual ley general es producto de una lucha de diversos actores que hasta antes de 2015 eran invisibles dentro de los propios grupos de discapacidad. Esto ya lo hemos señalado en otras colaboraciones, enfatizando lo poco que la sociedad sabía con respecto a la forma de convivencia y de inclusión de las personas con autismo.
El agrupar a esta condición dentro de otras desde la perspectiva legal, propicia una pérdida de identidad, muy similar a cuando se unificó el Síndrome de Asperger al Trastorno del Espectro Autista en 2013, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, mejor conocido por sus siglas en inglés: DSM-5.
En cuanto a la Cámara de diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables “rescató” la iniciativa que presentó la legisladora Petra Romero. Posteriormente, se abrió la convocatoria a través de un formulario, por lo que, de acuerdo con los propios organizadores, se recibieron alrededor de 300 propuestas de ponencia, por lo que no todos pudieron participar en este formato. Ya en el desarrollo de las audiencias, se suscitó una discusión radical que en diversos momentos rozó en la polarización y en la falta de respeto, sobre todo a través de los chats de las redes sociales que transmitieron la actividad.
El discurso de quienes en su mayoría se presentaron como personas con autismo estuvo enfocado en denunciar los malos tratos y la atención gubernamental hacia la condición, así como el no incluirlos en las discusiones y permitir la continuidad de metodologías de atención no acordes a sus derechos humanos.
Lo anterior merece una discusión y un análisis de mayor profundidad, siempre y cuando los actores realmente lleguen a una deliberación y se respeten las diversas posturas. De lo contrario, este tipo de foros se prestará a que cada quien ignore al otro, lo que es un campo fértil para sólo aparentar diálogos y acuerdos, retomando la conocida frase acuñada por Javier Corral con respecto a las consultas: “se convoca a todos, se escucha a unos cuantos, y no se le hace caso a nadie”.
*Doctor en Ciencias Sociales por la UDG, profesor-investigador del Centro Universitario de Guadalajara de la UDG.