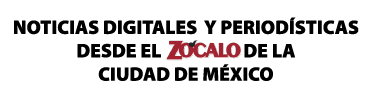Cecilia Cadena Inostroza*
El 24 de junio, en una conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que presentará ante el Congreso una reforma electoral. Esta reforma ya había sido propuesta en el sexenio anterior y ha comenzado a implicarse en el actual, con medidas como la reforma al Poder Judicial, la prohibición de postular a familiares para cargos de elección popular y la reelección inmediata de legisladores y presidentes municipales.
Según lo declarado por la Presidenta, la reforma pretende disminuir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), los recursos que reciben los partidos políticos y el número de diputados federales y senadores plurinominales. Algunos de estos cambios fueron ya anunciados como parte de su programa de 100 puntos al asumir la presidencia de la República.
Aunque la iniciativa aún no se ha presentado —se prevé hacerlo en septiembre de este año—, ya se ha anticipado que estará guiada por criterios de austeridad: se busca ajustar el presupuesto del INE, reducir el financiamiento a los partidos y eliminar las diputaciones y senadurías plurinominales. Si bien estas medidas podrían contar con amplio respaldo ciudadano, dado el descontento social hacia los partidos políticos, es necesario reflexionar sobre su impacto si se aplican exclusivamente desde una lógica económica.
En México y en otros países existe un serio problema de representación política, particularmente respecto a los partidos tradicionales. En el caso mexicano, la mayoría de la población desconfía de los partidos al grado de colocarlos en el último lugar de credibilidad entre las instituciones del país, por debajo de las policías (ver encuesta ENCIG, INEGI, 2023). Por ello, cualquier reforma electoral debería considerar este desapego ciudadano hacia los partidos.
En lo referente al INE, se prevé una reducción en su presupuesto operativo, un cambio en la forma de designar a los consejeros electorales y la eventual desaparición o acotamiento funcional de los órganos locales (OPLEs), limitándolos a periodos electorales. Aunque estos cambios podrían generar ahorros, también podrían derivar en problemas operativos, como ya ocurrió en la elección judicial reciente, donde la falta de casillas o su lejanía provocaron mayor abstencionismo.
Respecto a los órganos locales, es imprescindible discutir su función. Si bien un modelo centralizado de administración electoral podría parecer más económico, corre el riesgo de ignorar las condiciones específicas de cada estado. Los OPLEs no sólo organizan elecciones, también promueven la cultura cívica y el voto, y permiten la participación de actores locales, lo cual puede reducir la conflictividad política. Aunque es cierto que los gobernadores y otros grupos intentan capturar y controlar estos órganos e imponer condiciones en los procesos electorales, sería necesario realizar un diagnóstico en cada entidad antes de decidir su eliminación.
La forma como se elegirán los consejeros electorales aún no está definida. Si se opta por una elección por voto popular, existe el riesgo de desvirtuar la función técnica del cargo y abrir espacio para que partidos políticos, grupos de poder o incluso el crimen organizado impulsen a sus candidatos.
Actualmente, la selección es mediante concurso, aunque no está exenta de presiones partidistas. En el caso de los órganos locales, el INE lleva a cabo esta selección, con base también en concursos, aunque se conocen casos de intervenciones de los propios consejeros y otros funcionarios públicos en estas decisiones. Este proceso también debe revisarse cuidadosamente para garantizar imparcialidad y evitar sesgos.
La disminución del financiamiento a los partidos sería bien recibida por la ciudadanía por la mala imagen de estas organizaciones. Se ha planteado otorgarles recursos sólo durante los periodos electorales, lo que obligaría a los partidos a subsistir con cuotas de sus afiliados el resto del tiempo. Pues si bien la cantidad de recursos que se ha dado a los partidos ha provocado muchos problemas y distancia con su electorado, dejar que los partidos recauden dinero de sus “afiliados” pone en riesgo la autonomía de candidatos y partidos, lo cual podría fomentar el financiamiento ilícito o condicionado por intereses empresariales.
El financiamiento público permite, al menos en teoría, controlar el origen de los recursos y evitar la penetración de dinero del crimen organizado, que circula ampliamente en el país.
En cuanto a la eliminación de las diputaciones y senadurías plurinominales, actualmente el Congreso está conformado por 500 diputados (300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional) y 128 senadores (96 de mayoría y 32 plurinominales). Las diputaciones plurinominales se asignan mediante listas regionales proporcionales al número de votos obtenidos por cada partido. Este sistema ha permitido representar a las minorías y equilibrar el peso de los partidos en el Congreso, incluso si no ganan distritos directamente.
En el caso del Senado, se eligen tres senadores por cada estado: dos mediante el principio de mayoría relativa y uno por representación proporcional. De manera complementaria, se eligen 32 senadores a través de una lista nacional y 200 diputados mediante cinco listas regionales. Para que un partido político tenga derecho a estas posiciones de representación proporcional, debe obtener al menos el 3% de la votación nacional. Los candidatos asignados por este principio no realizan campañas electorales en sentido estricto, ya que su elección depende de estar incluidos en las listas que presentan sus respectivos partidos y del porcentaje de votos obtenidos por estos.
La propuesta que ha adelantado la Presidenta consiste en sustituir la representación proporcional por la asignación automática de cargos al segundo lugar de cada contienda.
Esto obligaría a todos los candidatos a hacer campaña y solicitar el voto, lo que en teoría podría aumentar la legitimidad de los representantes y reducir el control de las élites partidistas sobre las listas. Esto también permitiría que quienes hayan realizado campaña electoral sean incorporados a los congresos, en lugar de quienes son designados por los partidos a través de listas.
Si bien esta medida requiere un debate amplio, presenta la ventaja de que los candidatos que obtengan el segundo lugar en las contiendas no necesariamente pertenecerían a las élites partidistas. Hasta ahora, las listas plurinominales han sido utilizadas principalmente para asegurar escaños a los cuadros dirigentes de los partidos, lo que ha impedido la renovación interna de estas organizaciones y ha contribuido al persistente rechazo ciudadano hacia ellas.
Sin embargo, esta propuesta también requiere un análisis profundo para valorar sus consecuencias sobre la pluralidad política y la inclusión de sectores minoritarios.
La propuesta de reforma electoral se presentará en septiembre. Sin embargo, el momento actual es propicio para abrir un debate amplio sobre estos y otros aspectos del sistema electoral. Es crucial, por ejemplo, analizar a fondo los resultados de la elección judicial más reciente, con base en informes de observadores, para corregir los errores detectados antes de las elecciones previstas para 2027.
Una reglamentación clara que atienda las ambigüedades y malas prácticas sería indispensable para fortalecer la credibilidad institucional. La nueva reforma debe considerar cómo se integrarán estos cambios al sistema electoral existente, ya que será este mismo órgano el que conducirá los próximos procesos.
*Doctora en Ciencias Políticas y profesora investigadora en el Colegio Mexiquense. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1.