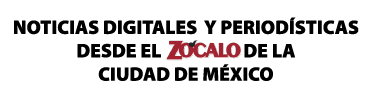Natalia Flores Delgadillo*
El asesinato de George Floyd y la emancipación del movimiento “Black Lives Matter” despertó nuevamente protestas, inconformidades y una serie de opiniones sobre el racismo en Estados Unidos de América. De manera inmediata y casi global, se desencadenó una ola de manifestaciones en otros países de Latinoamérica y Europa, con la exigencia de justicia y políticas de no criminalización hacia las población afroestadunidense.
Sin embargo, los episodios de discriminación racial hacia la comunidad negra en el país norteamericano datan de 400 años atrás, cuando se registraron los primeros asentamientos de población de negros africanos esclavizada para ser sometidos a trabajos pesados.
Con el paso del tiempo, esta situación continuó a través de largos ciclos de esclavitud, que lejos de concluir, únicamente se transformaron en nuevos mecanismos de segregación racial, traducidos en agudas brechas de desigualdad como el acceso a oportunidades de empleo, educación o representación en cargos públicos.

Por si fuera poco, la impartición de justicia penal es otra de las grandes esferas vulneradas para la población referida. De acuerdo con el documental “Enmienda XII” de la directora Ava DuVernay, Estados Unidos tiene la tasa de encarcelación más grande del mundo, en donde los afroestadounidenses son los más afectados y además enfrentan serios problemas de violencia policial.
A su vez, la organización Mapping Police Violence ha señalado que “el 24 por ciento de las muertes bajo custodia policial corresponde a ciudadanos afroamericanos, una cifra desproporcionada, teniendo en cuenta que el 13.4 por ciento de la población estadounidense es negra”. (Suárez, J., 2020)
Comunicación Política Digital: la esfera pública de la indignación
En ese contexto, uno de los principales debates apunta a la comprensión de los factores que popularizan actualmente la defensa a favor de grupos vulnerables o prioritarios. Es decir, ¿Qué elementos contribuyeron para que el mundo se volcara a apoyar este movimiento emanado en 2014 por otro incidente de abuso policial hacia Michael Brown un joven también afroamericano?
Y es que a la par de dichas violaciones sistémicas a la comunidad afrodescendiente, han surgido otro tipo de luchas y activismos sociales que buscan revertir los años de opresión hacia este grupo de la población a través de fenómenos que se gestan en el marco de la comunicación política.
Este último concepto puede ser entendido como el lugar donde se gesta “los intercambios entre políticos, periodistas y opinión pública mediante sondeos, y el espacio público es el más amplio de los tres pues admite todo discurso que se expresa públicamente”, según el sociólogo francés Dominique Wolton.
En tanto que el concepto de la esfera pública, es descrito por una de las filósofas y pensadoras políticas más reconocidas del siglo XX. Arendt, H. (1993) como “todo lo que puede ver y oír todo el mundo”, una cuestión relevante para cumplir los objetivos que se gestan en una realidad común, a pesar de las diferentes perspectivas que existan en un determinado orden social. Mientras la esencia de la esfera privada, la autora alemana, propone una condición de intimidad del individuo mismo, en donde prevalece la ausencia del diálogo común.
La muerte de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis, cristalizó en la esfera pública un repudio extraordinario contra el racismo que fue posible gracias al funcionamiento de los medios digitales de comunicación. En ellos nació y siguió avanzando la indignación a partir de videos que viralizaron a todas luces la forma en que Floyd fue aprehendido y que provocó lastimosamente su muerte.
El impacto digital fue tan poderoso que permitió movilizar a la sociedad a partir de la acción colectiva en las redes sociales que momentos después se trasladó a las calles. A diferencia de décadas anteriores en donde predominaba el uso de los medios de comunicación tradicional como la radio y la televisión, hoy, las redes sociales incrementan la capacidad de transmitir información e imágenes en cuestión de minutos. El caso de George Floyd es ejemplo de esta situación.
Al respecto, Ramón Cotarelo (2019) señala en su libro Los nuevos dictadores:
“La web es el terreno del combate ideológico de hoy. El antagonismo tradicional izquierda/derecha se da en las redes y se racionaliza digitalmente. El ciberespacio tiene una capacidad de articular debate y organizar la acción de la realidad analógica, la de la calle, que muchos niegan con cierta incomodidad. Las evidentes transformaciones de los medios convencionales y la irrupción de la web ha universalizado foro público, sacándolo de los ámbitos institucionales, el parlamento, el gobierno, los tribunales, las ruedas de prensa, los congresos de los partidos y llevándolo a la calle…” (108)
Esto significa que la nueva ágora -el principal espacio o asamblea para la disertación pública de la Antigua Grecia- ya no sólo es emulada en los medios de comunicación tradicional, sino ahora se consolida en el ciberespacio en donde hay cabida para una comunicación realmente bidireccional, y con tintes de debate, y no solo que fomenta la difusión de datos.
La acción comunicativa que se desarrolla en redes sociales inciden en una activación más rápida de movimientos sociales, sobre todo en momentos de distanciamiento social que obliga el proceso de pandemia o emergencia sanitaria. Mucho más cuando se exhibe ante cámaras la tortura o agresión hacia un individuo perteneciente a un sector cuyos derechos históricamente se han vulnerado.
Vigilar y castigar
Sin duda, la exposición en medios digitales sobre la violación a la norma con la cual los elementos policiacos debieron actuar para la aplicación de justicia, exacerbó el malestar público. En términos generales, la opinión pública ha descrito esta situación como un uso excesivo e inhumano de la fuerza.
Aquí vale hacer un paréntesis en las aportaciones del sociólogo francés Michael Foucault en su libro “Vigilar y Castigar”, quien habla sobre la desaparición del espectáculo punitivo para evitar nuevas implicaciones negativas. “La ejecución pública se percibe ahora como un foco en el que se reanima la violencia”. (Foucault, 1975, p.18)
Desde esta cosmovisión de Foucault, la escenificación de la violencia para castigar a George Floyd por algo que no había cometido, pareciera no solamente suprimir los derechos humanos de ser juzgado ante un procedimiento determinado conforme a la ley, sino también lo convierte en un objeto de compasión, de coraje e indignación en las personas.
La aplicación del castigo lejos de la vista pública en apego a la norma es parte de la respuesta a esta fenomenología que despertó la desaprobación
contra la discriminación racial en el movimiento “BLM” en redes sociales y posteriormente en las calles.
En la evolución histórica de los métodos de los castigos, Foucault hace una descripción detallada sobre el nacimiento de la prisión a partir de instituciones carcelarias a final del siglo XVIII e inicios del XIX, en las sociedades modernas occidentales, que reprueban toda clase de manifestaciones brutales heredadas en su momento la época medieval y que ahora son sustituidas por el castigo humano moderno que apuesta a la disciplina de la reclusión, aunque termine siendo un adoctrinamiento del cuerpo y del alma.
Bajo esa lógica el autor señala que “el castigo ha pasado de un arte de las sensaciones insoportables a una economía de los derechos suspendidos” (Foucault, 1975, p. 20). Esta premisa encuentra su vigencia en las comunidades negras en Estados Unidos, quienes tienen mayor probabilidad de recibir una pena carcelaria y que la posibilidad de recibir un acto de justicia, cuando lo amerita, sea postergado o denegado.
Bien común, la comunidad y los medios de comunicación
Apartado de un sentido puramente individual, el movimiento “Black Lives Matter” recupera la preocupación por el bien común, en donde las audiencias cuestionan y demandan justicia a partir de la acción colectiva, tras el contenido audiovisual viralizado.
En esta protesta social existen indicios de la búsqueda del bien común que expone el autor Cruz Prados como la máxima virtud de una comunidad. Aquí, el bien común de la comunidad se funda en la aspiración social de la justicia para que sean sancionados los cuerpos policiacos responsables del ataque, y sobre todo, que no se vuelva a repetir con otras comunidades.
Black Lives Matter rebasa los límites de un caso particular como fue la muerte de George Floyd, para permitir que la lucha contra la discriminación siga avanzando en el camino de la justicia colectiva. Es decir, la virtud de esa comunidad que alzó la voz pondera el bien común, en razón de la ley y, la aplicación de la justicia.
En palabras del autor, “la virtud dispone correctamente al sujeto con respecto al bien común, y por esto no hay ninguna virtud cuyos actos no sean mediata o inmediatamente ordenables al bien común. Cuando mayor y más inmediata sea esta ordenación, es decir, cuanto más directa y específicamente versen sobre el bien común los actos de una virtud, más elevada y perfecta será”. (Cruz Prados, 2009, p. 51)
Apuntes Finales
El movimiento “Black Lives Matter” reveló una serie de inconformidades en torno a la discriminación racial que alberga Estados Unidos de América, y que se ha vuelto una extensión de la opresión hacia las comunidades afromericanas, sustituyendo la esclavitud y métodos punitivos del dolor, por la suspensión de derechos.
En ese sentido, la acción comunicativa en redes sociales digitales logró poner en evidencia la privación de libertades y derechos para este sector de la población. Si no hubiera sido por la viralización de un video que expuso a la vista pública la agresión contra George Floyd, probablemente no se hubiera desencadenado de manera inmediata y global el movimiento.
Por eso, en una era de democratización como la que vivimos actualmente, es donde el papel de la comunicación política encuentra una relevancia inédita que exige informar de manera clara y verídica sin estigmas ni prejuicios.
Ante este tipo de episodios como el fallecimiento de Floyd, la comunicación tiene la misión de promover el reconocimiento y el respeto a la otredad, así como incentivar la coordinación y planeación de acciones colectivas encaminadas a la búsqueda del bien común para romper con los ciclos de exclusión, discriminación y violencia a la población afroamericana.
*Comunicóloga y analista.
Referencias
*Arendt, H. (1993) La Condición Humana. Barcelona, Espa- ña. Editorial Paidós.
*DuVERNAY Ava, 13th, Netflix, 2016.
*Cruz Prados, A. (2009) Filosofía Política, Capítulo III El Bien Común. EUNSA, Pamplona.
*Cotarelo, R. (2019). Los nuevos dictadores. España. La Caja Books.
*Foucault, M. (1975) Vigilar y castigar: nacimiento de la pri- sión. Siglo XXI, segunda reimpresión.
*Suárez, J. (2020)“¿De dónde proviene el asentado racismo que sufre Estados Unidos?” en France 24. Recuperado el 27 de noviembre de 2020 de: https://www.france24.com/ es/20200610-historia-racismo-estados-unidos george-floyd
*Wolton, D. “La comunicación política: construcción de un modelo”, en Ferry J., D.
*Wolton, et.al. El nuevo espacio público, Gedisa Editorial, Barcelona, segunda reimpresión, 1998.